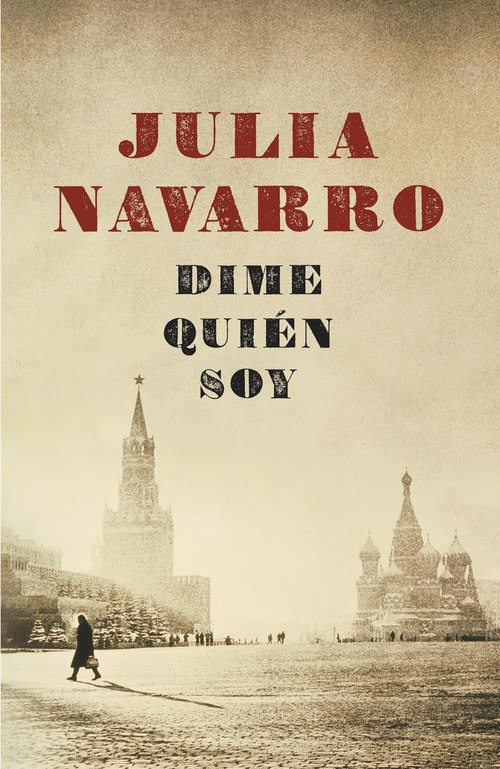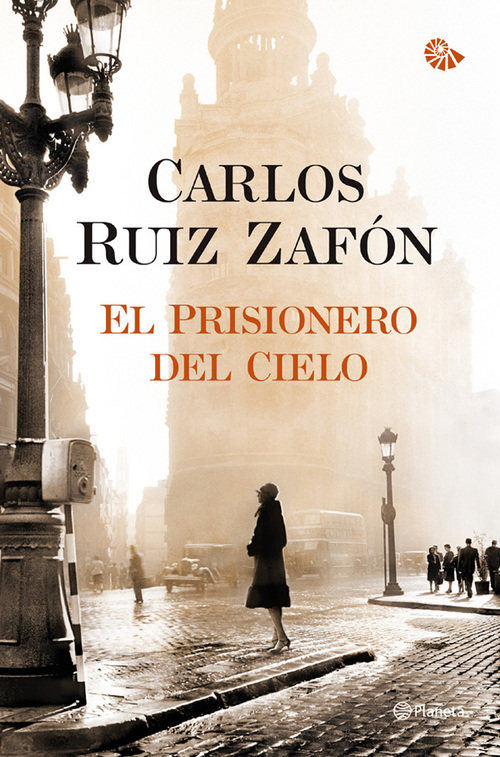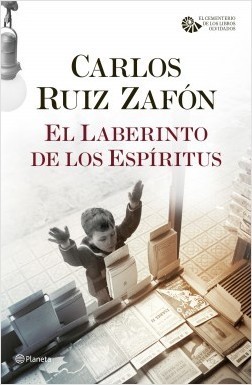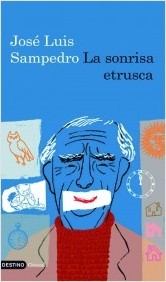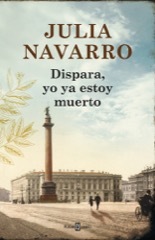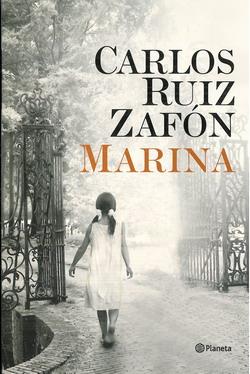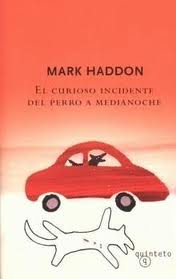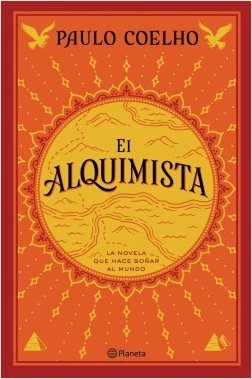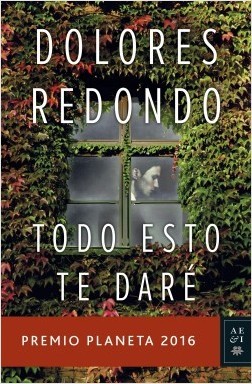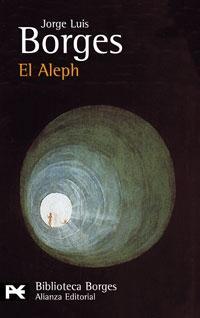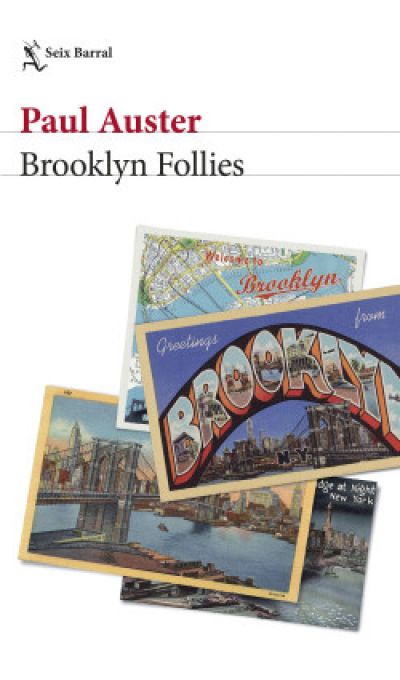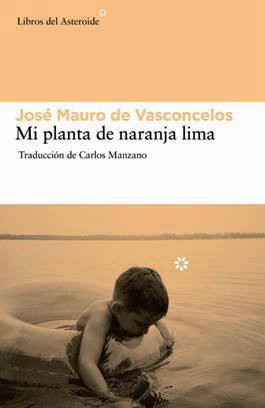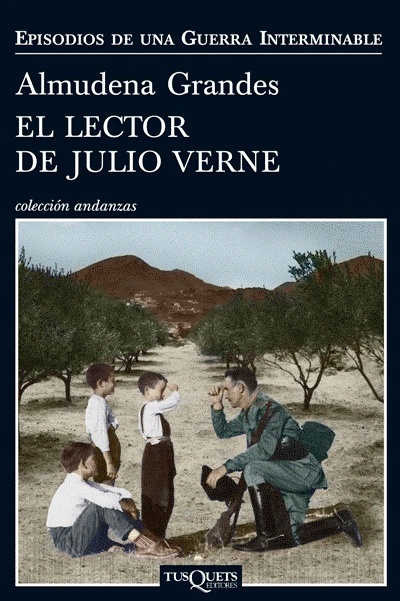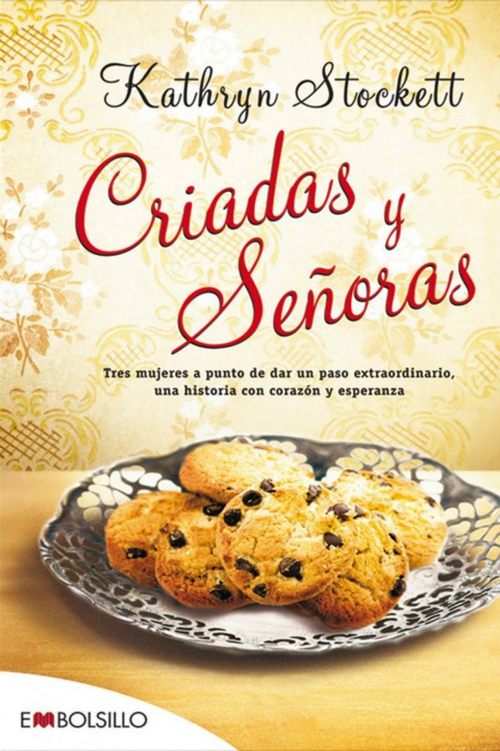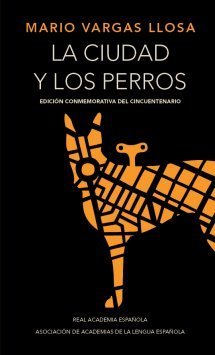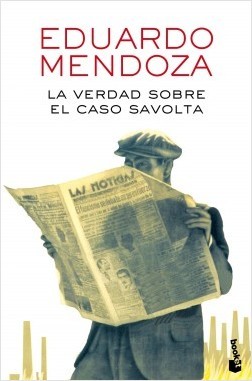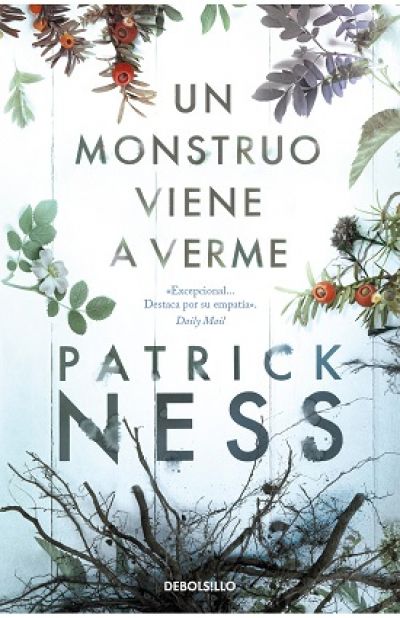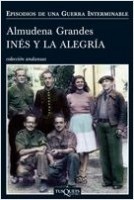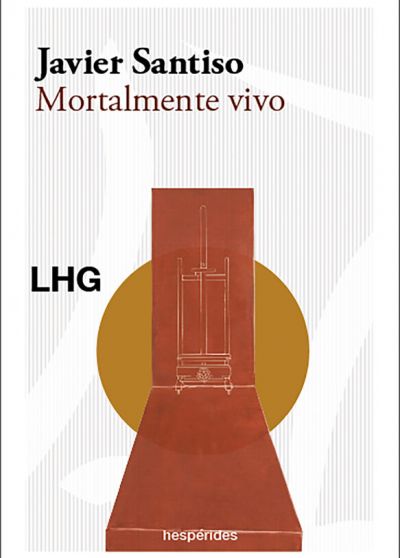
MORTALMENTE VIVO SANTISO, JAVIER
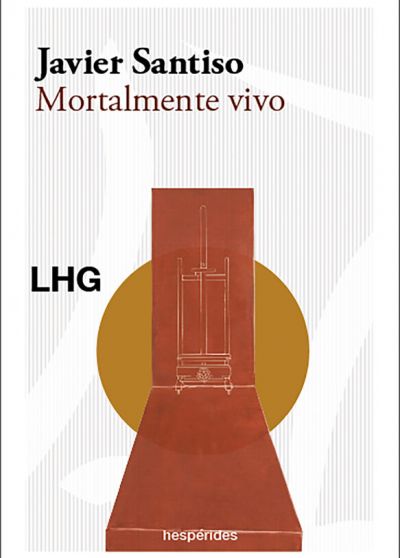
- Género Narrativa
- Editorial LA HUERTA GRANDE
- Año de edición 2024
- ISBN 9788418657573
- Idioma Español
Compra este libro en:
Mi biblioteca
Resumen
Bacon tenía a España en la sangre. Un español, Velázquez, fue su gran maestro. De su Retrato de Inocencio X diría Bacon, rotundo, «siempre he creído que este era uno de los mejores cuadros del mundo. He intentado, sin ningún éxito, hacer ciertas reproducciones de él». Por amor, a otro español, éste de carne y hueso, Francis Bacon llegó a Madrid, ya ochentón. Sería su último viaje. En esa ciudad moriría, rodeado de monjas.
Mortalmente vivo hurga en ese puñado de días, los diez últimos pasados en la ciudad. Javier Santiso se atreve a recrearlos, con su prosa poética, hecha de hermosos girones, metiéndose bajo la piel del artista y en la cabeza de los últimos actores y testigos que presenciaron el final del gran artista. Un fuera de serie, que no se despeinaba por nada, que era un jilguero, amante de la buena vida y al que le gustaba provocar, embestir, «porque el arte poco tiene que ver con el buenismo, el arte nos salta, nos asalta», dice Javier Santiso.

 Amazon
Amazon Agapea
Agapea