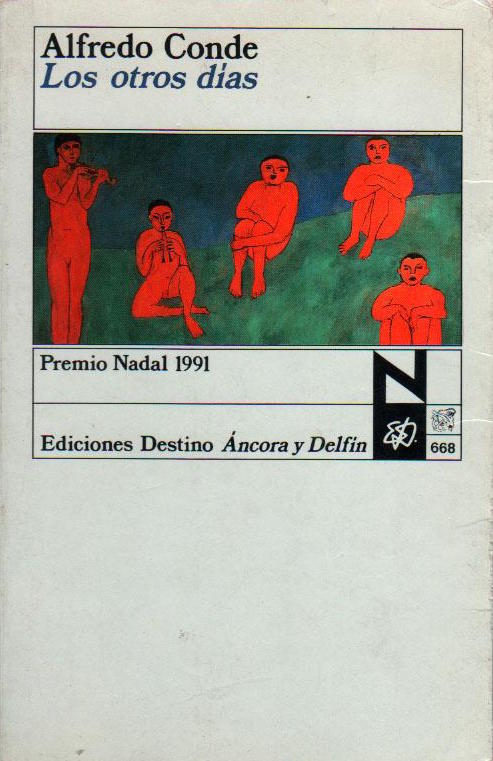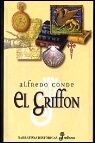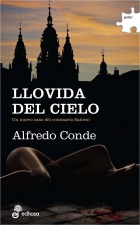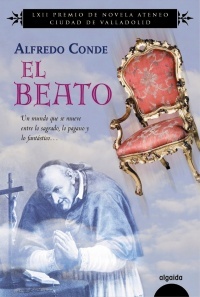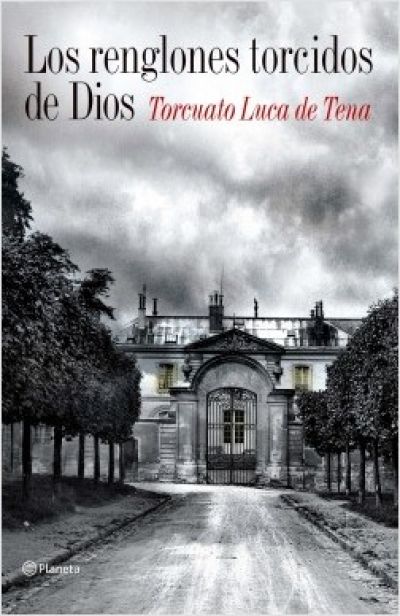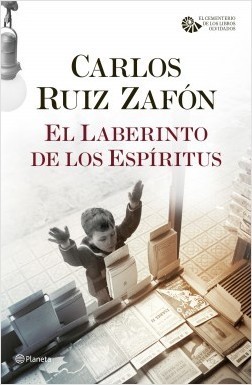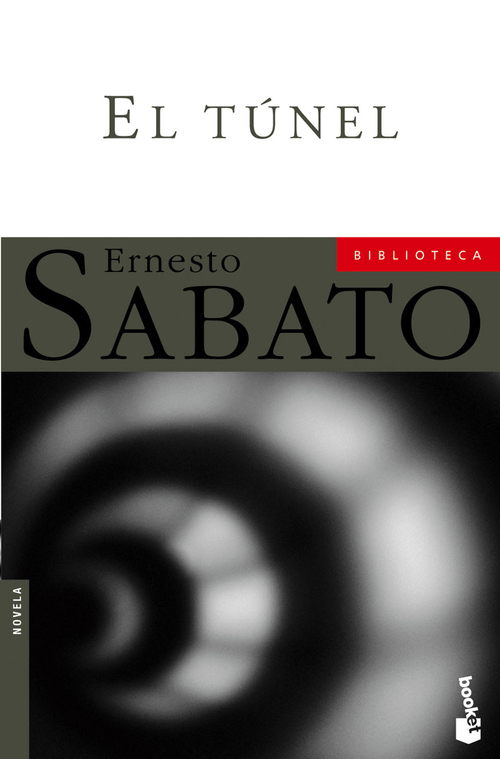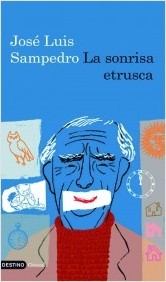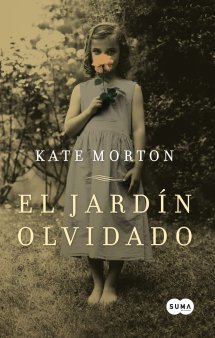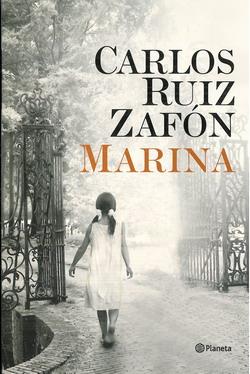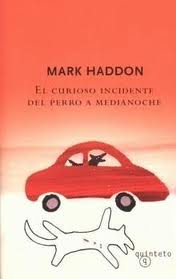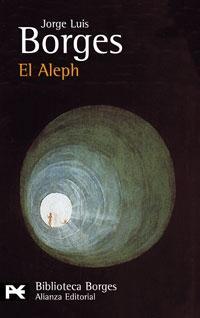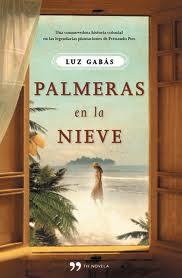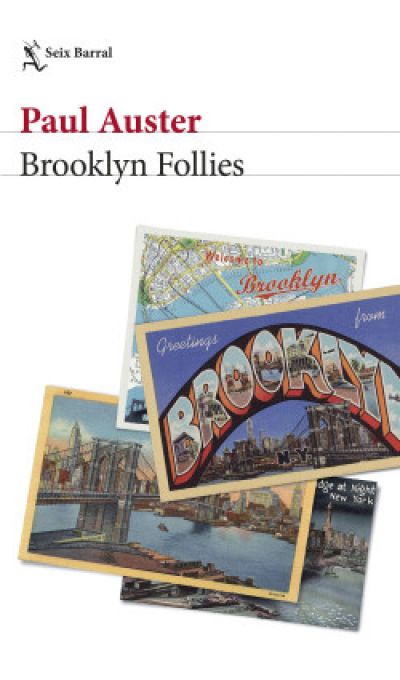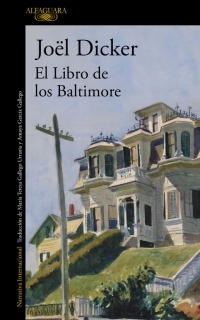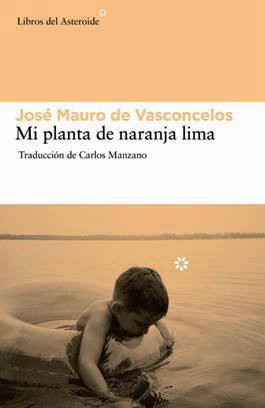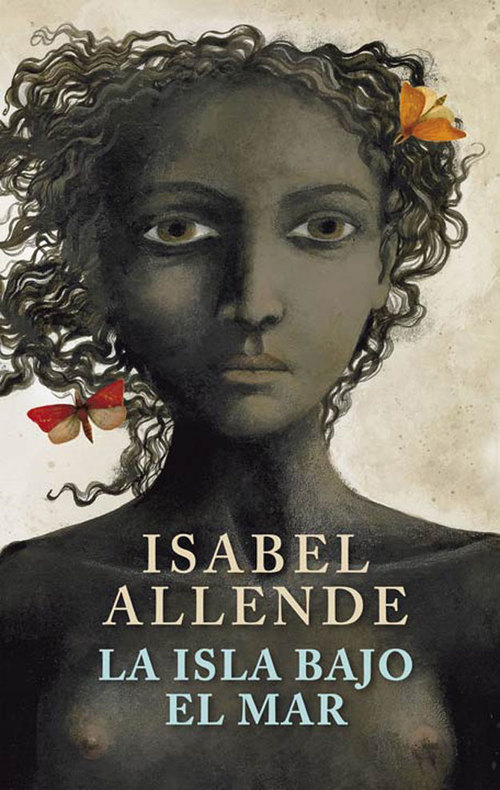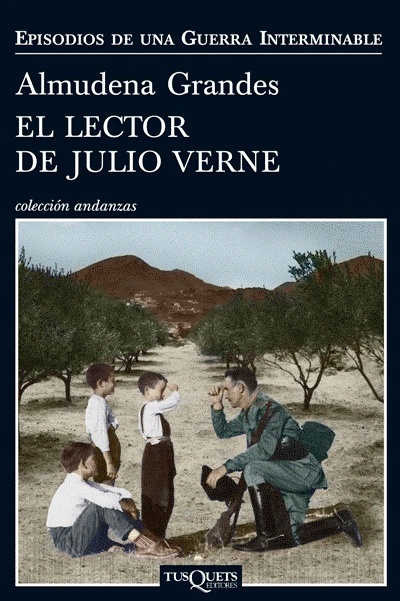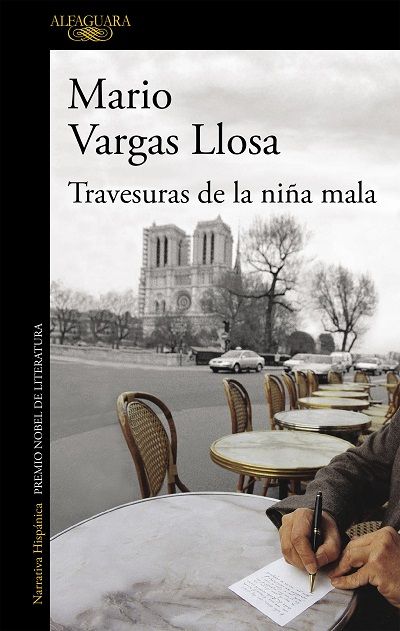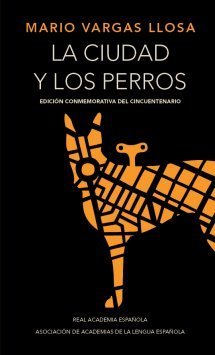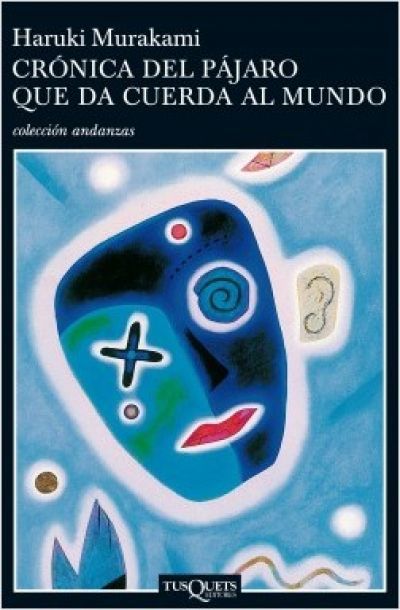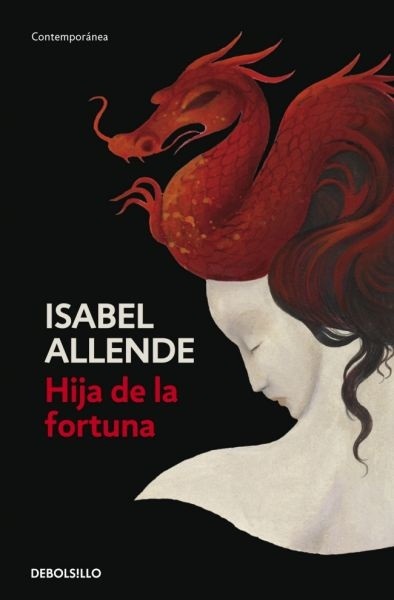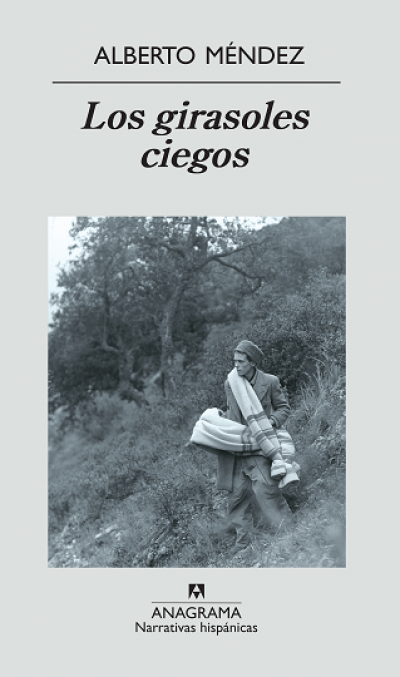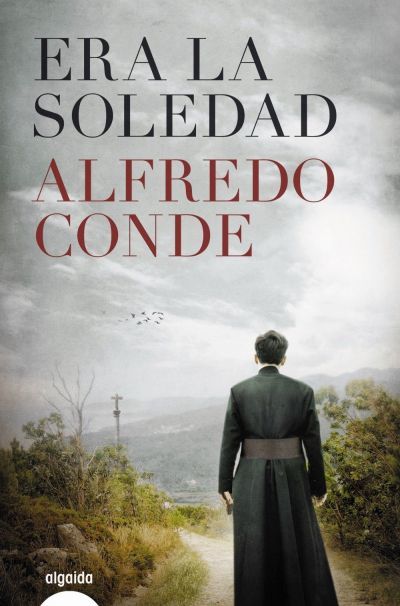
Compra este libro en:
Mi biblioteca
Resumen
Benigno es hombre de serena apariencia. Transmite tranquilidad. Habitualmente habla y mira de modo reposado. Casi siempre con un pitillo en la mano que, con sistemática, se diría que con rítmica frecuencia, es llevado hasta sus labios para someterlo a una breve inspiración de su humo; un humo que ha de expirar acto seguido, sin concederle demasiado tiempo para que se instale en sus pulmones. En la ciudad todo el mundo sabe de su adicción al tabaco. O a jugar a las cartas, como antes solían hacer curas y boticarios dedicándole horas al juego del tresillo. El que perdía se ponía de rodillas. Eso era todo. Ahora, sin dejar de fumar, continúa observando a la gente que transita por las aceras o a la que se aventura entre los coches, en vez de desplazarse hasta el paso de cebra más cercano por el que los peatones deben atravesar las calles si quieren hacerlo con mayor seguridad en la breve aventura que supone andar por la ciudad a cualquier hora de cualquier día de semana, no tanto en el caso de los festivos. Observa a quienes pasean con idéntica atención a la que presta a diario a todo cuanto le rodea. Pero ahora lo hace, ensimismado, formulándose escasas reflexiones, mientras va camino de la audiencia para ser juzgado.

 Amazon
Amazon Agapea
Agapea Amazon eBook
Amazon eBook