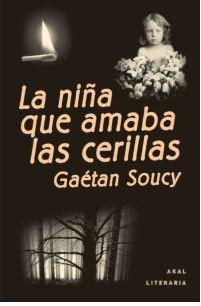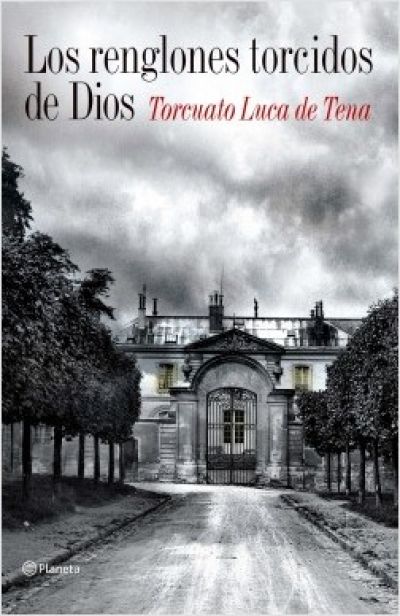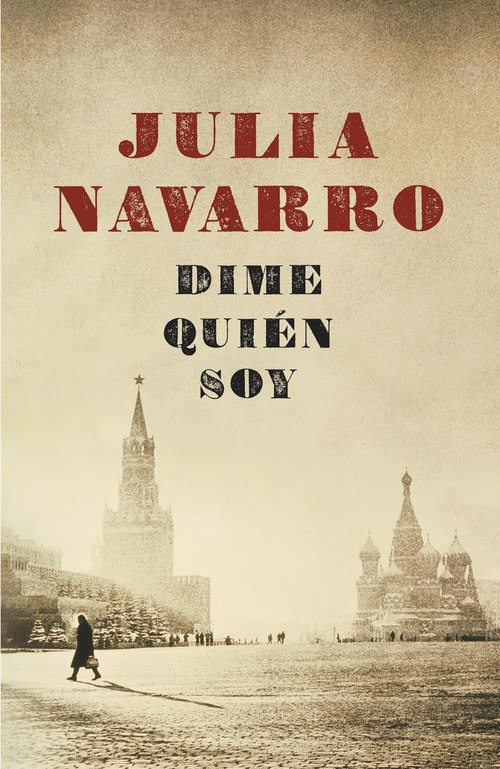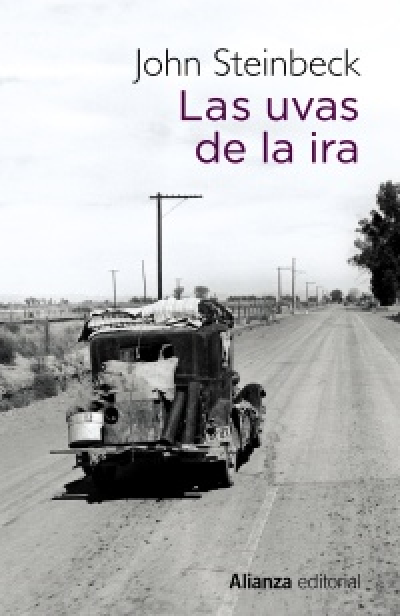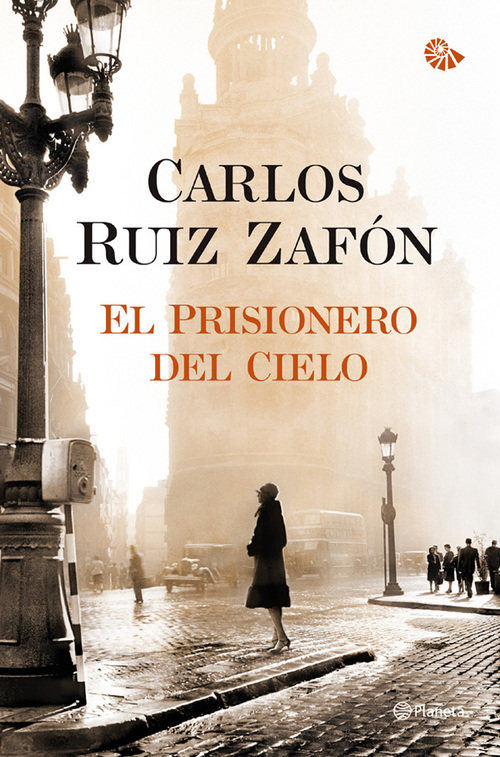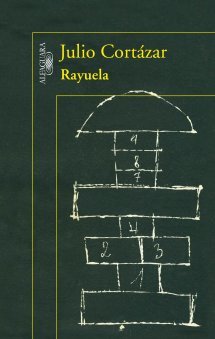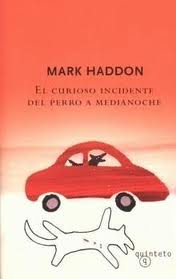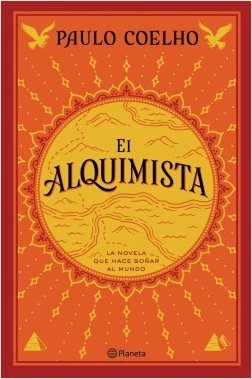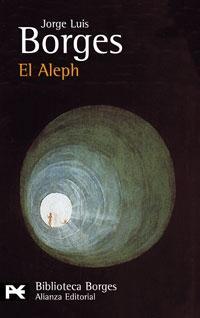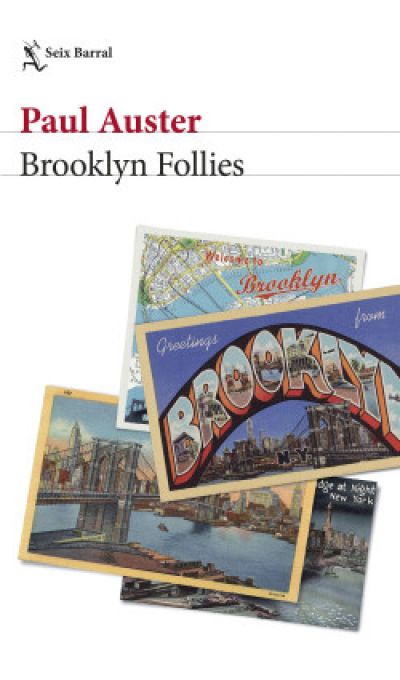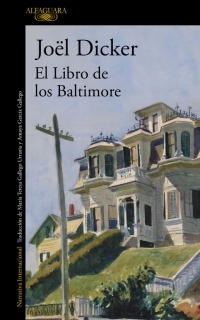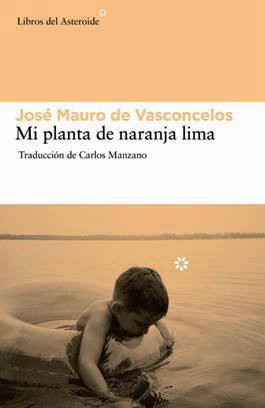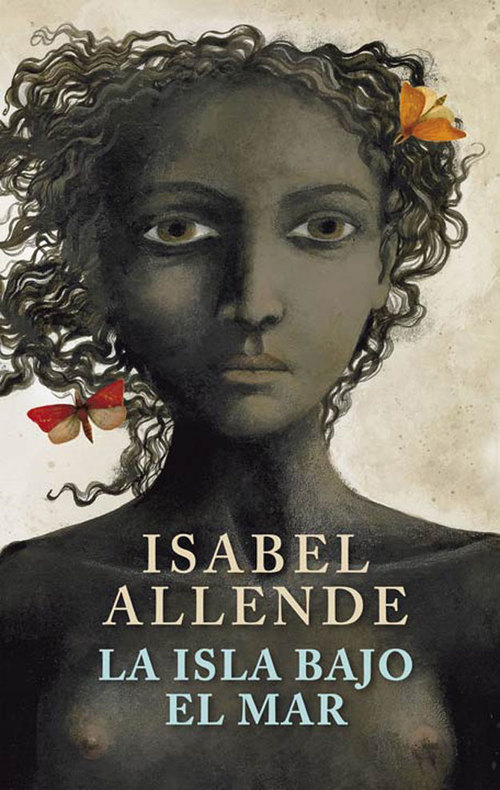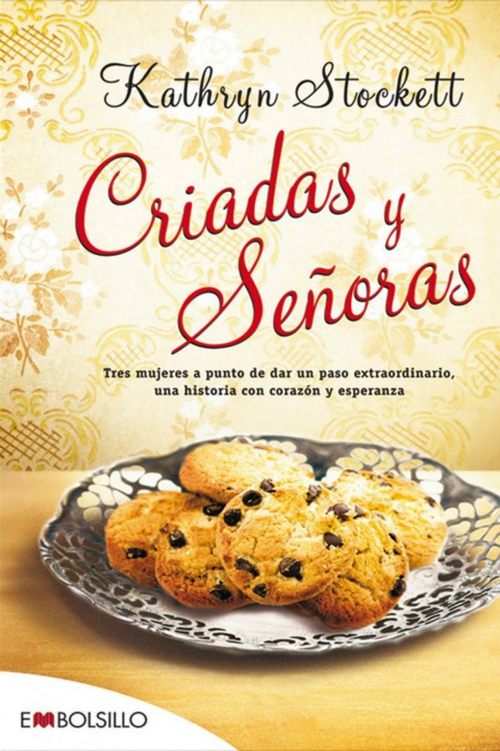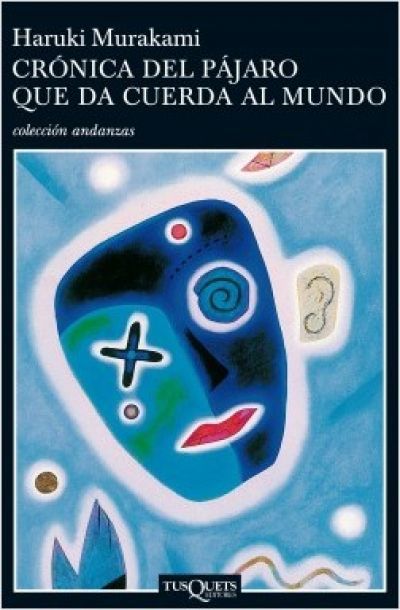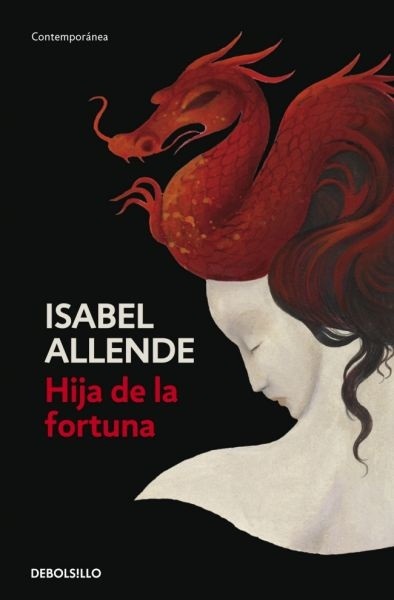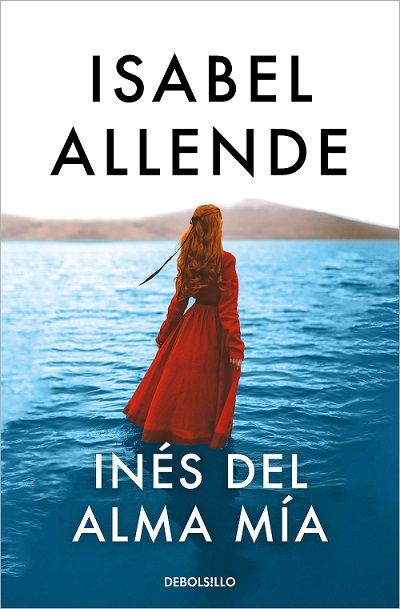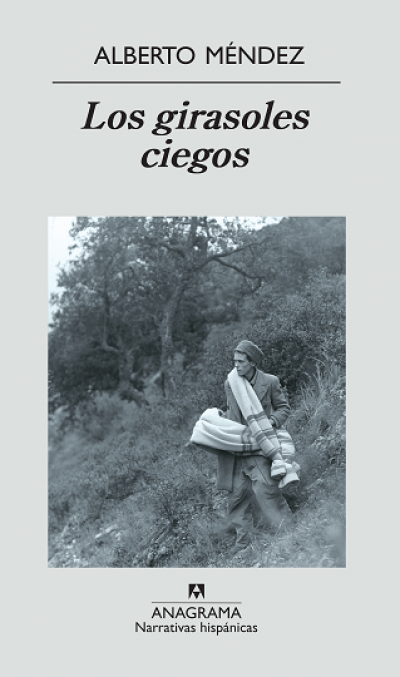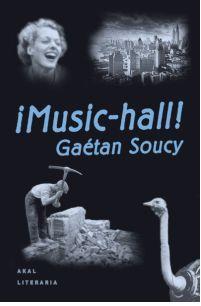
Compra este libro en:
Mi biblioteca
Resumen
Estamos en Nueva York, a finales de los años veinte, en compañía de una peculiar ralea: un equipo de derribo. El inicio lo marcan los funerales de una niña muerta por el hundimiento de una escalera y el cortejo fúnebre que serpentea lentamente entre socavones y campos de ruinas antes de que estalle la pelea entre "derribantes" y "derribados". Allí se encuentra Xavier X. Mortanse, que afirma ser un inmigrante húngaro recién llegado. Al menos eso es lo que cree. Se acuerda de despertarse un día en un muelle de los Estados Unidos, de las onzas de chocolate encontradas en el fondo de un bolsillo, de su nombre tatuado en la muñeca. Inocente absoluto, horrorizado por la vida, Xavier llega cada tarde cubierto de polvo y de humillaciones a su cuartucho de un octavo piso, justo al lado del de Peggy Sue Ohara, que lo mira con dulzura. También hay un cofre cerrado con llave. Y en el cofre una rana salida de unos dibujos animados de los años cincuenta. Con sus luces y sus sombras, "¡Music-hall!" es una historia fuera de lo común, un verdadero espectáculo a la medida de Nueva York, poblado de enigmas y de espanto. Pero también es uno de los cantos más puros jamás escritos sobre el sufrimiento mental, la soledad humana y el estupor de existir.

 Amazon
Amazon Agapea
Agapea