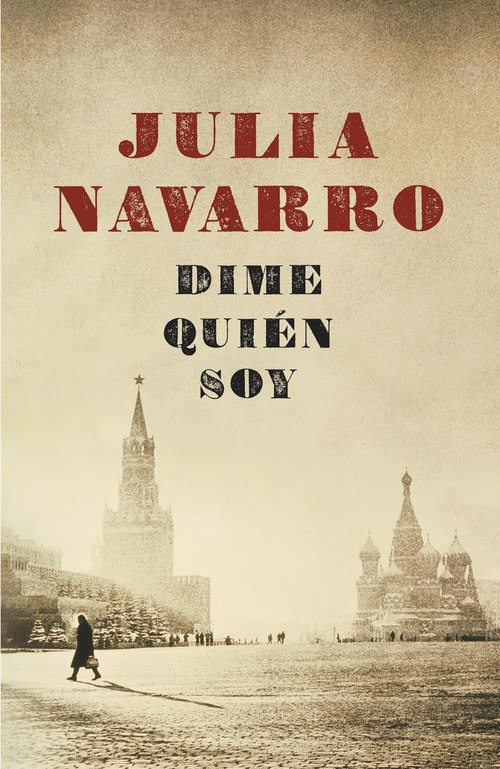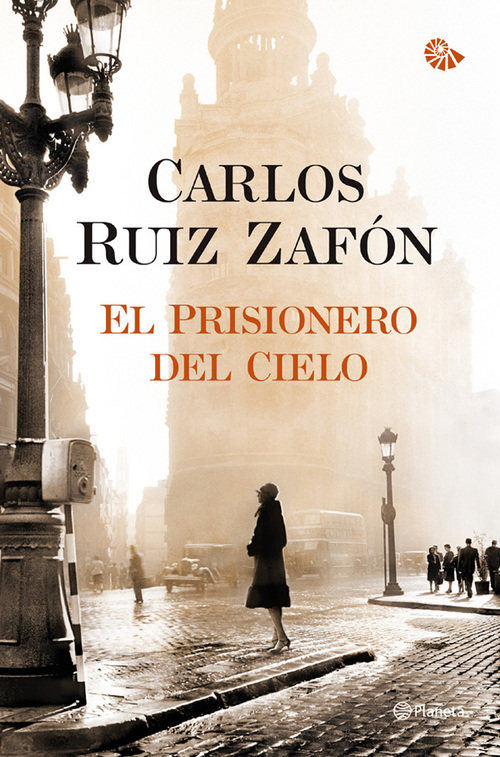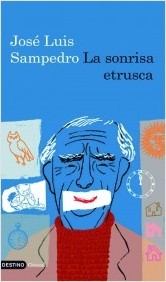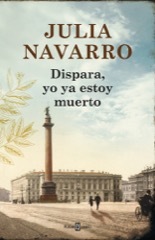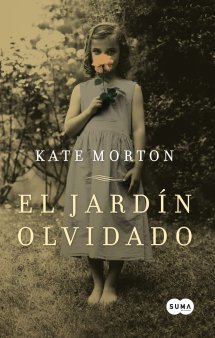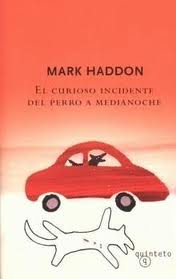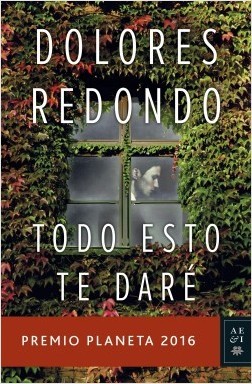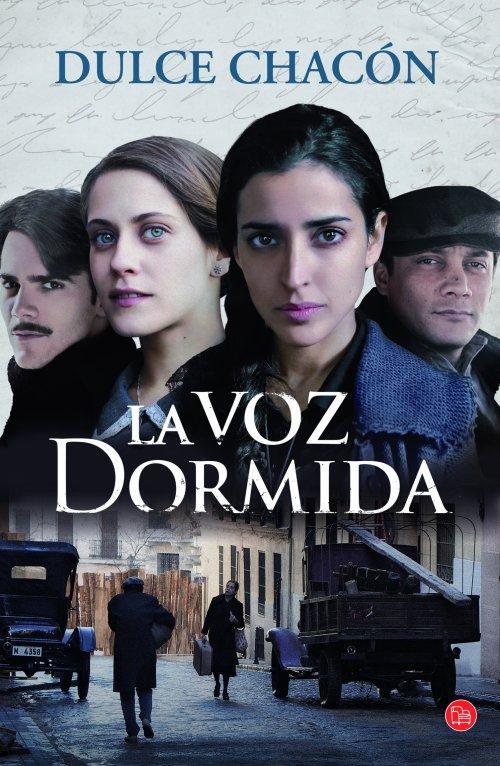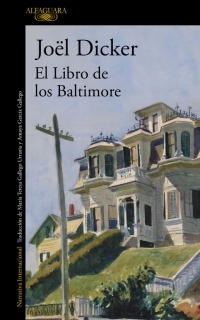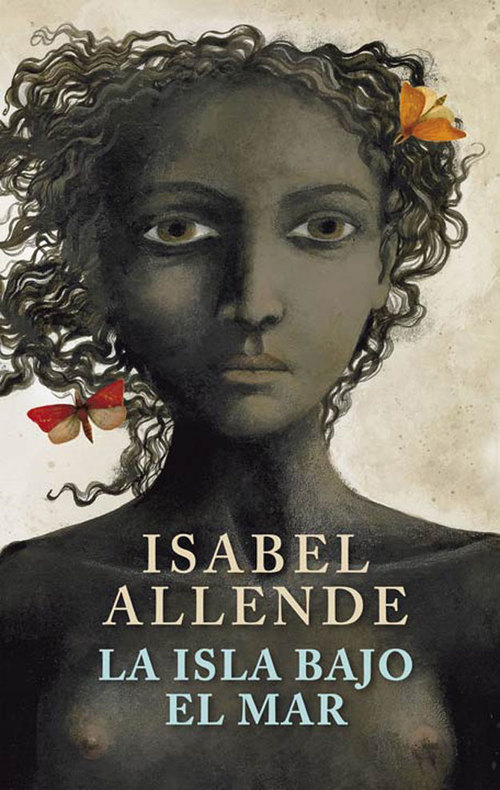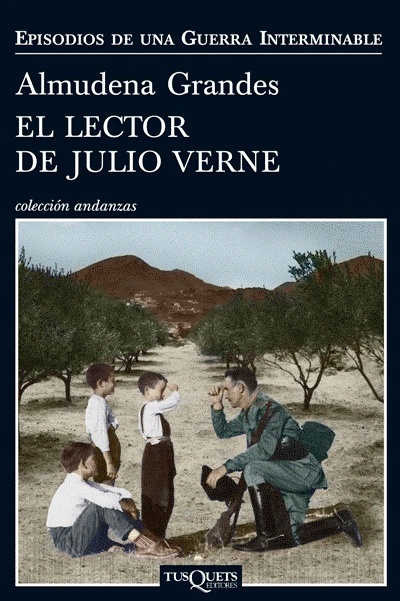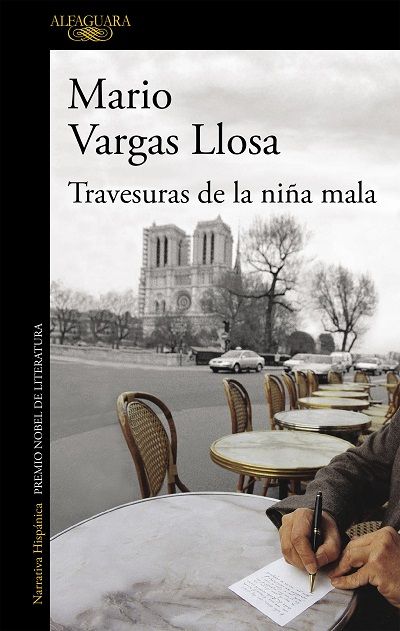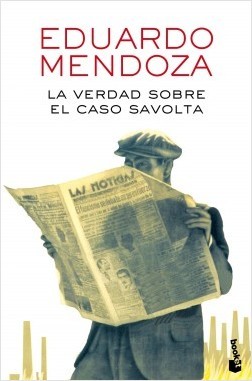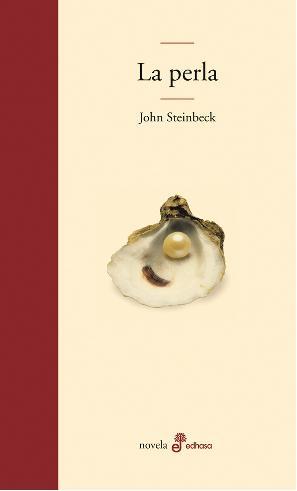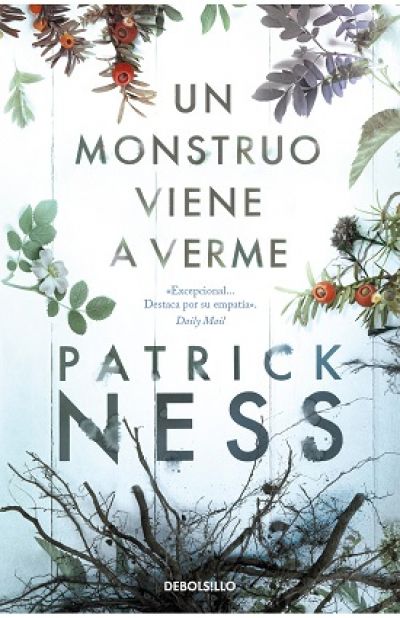La justicia a ojos cerrados, hace grande esta historia; donde la construcción del personaje central (la señora Wang) resulta enorme por su capacidad de raciocinio y determinación, frente a una sociedad rural absurda y denigrante fiel reflejo de una China donde las mujeres continúan siendo elementos físicos sin tener en cuenta.
hace 3 años
LA SEÑORA WANG Y LAS TRES ROSAS DE JADE GARCÍA MUÑOZ, CÉSAR

- Género Narrativa
- Editorial AUTOR-EDITOR
- Año de edición 2015
- ISBN 00190
- ISBN digital 00190
- Idioma Español
Compra este libro en:
Mi biblioteca
Resumen
–Juro que si nace una niña, la mataré –dijo Yin, blandiendo un cuchillo herrumbroso.
La señora Wang sintió un pinchazo helado en el estómago y se estremeció. Sabía, sin lugar a dudas, que su hijo decía la verdad. La mujer de Yin estaba en el cuartucho de al lado, a punto de dar a luz. Si traía una hija al mundo, la pequeña estaría condenada. Estaba segura. La señora Wang era capaz de reconocer, con total certeza, si su único hijo mentía o decía la verdad. Lo advirtió por primera vez cuando Yin era un mocoso inquieto que empezaba a dar sus primeros pasos. Veintitrés años después, su hijo se había convertido en el cabeza de la pequeña familia de campesinos y, en todo ese tiempo, la señora Wang no se había equivocado con él ni una sola vez. Por eso, al escuchar sus palabras, deseó con todas sus fuerzas no haber poseído jamás ese don, convertido ahora en maldición. Los sollozos de un bebé se escucharon al otro lado de la puerta.
–Juro que si es una niña, la mataré –repitió Yin.

 Amazon
Amazon Agapea
Agapea