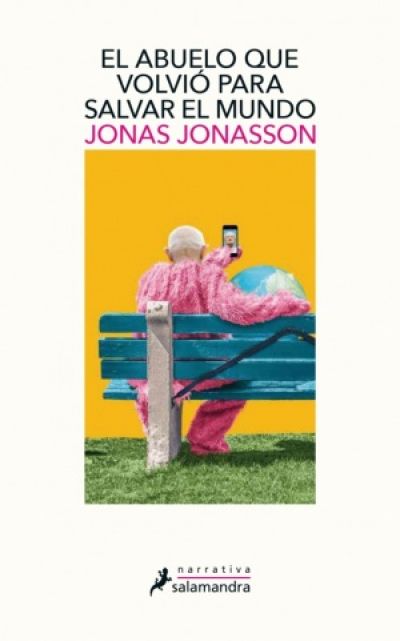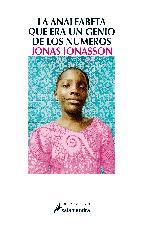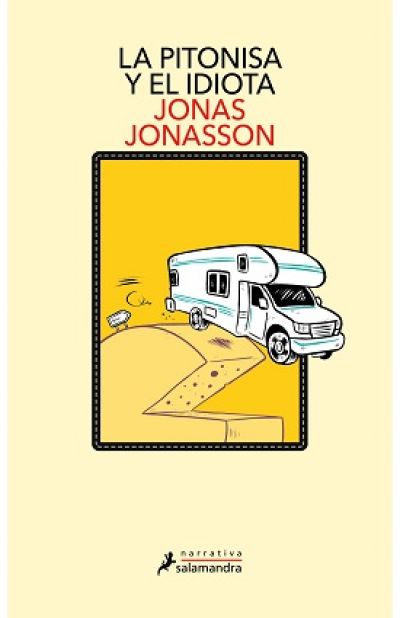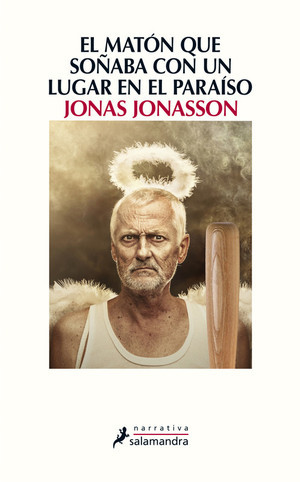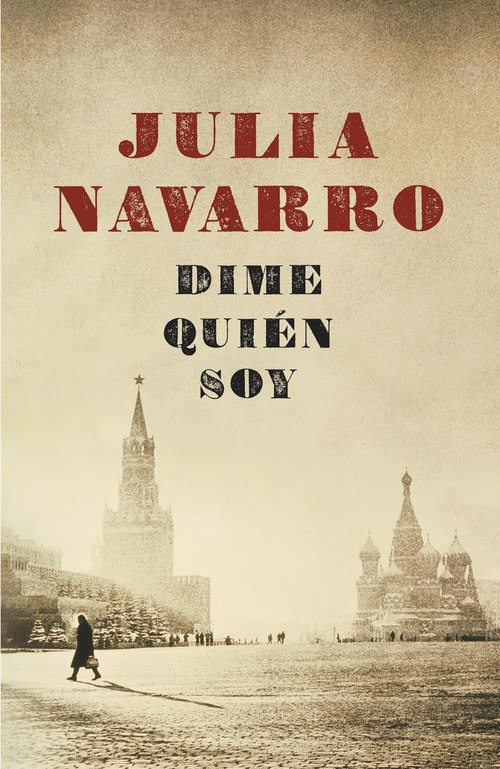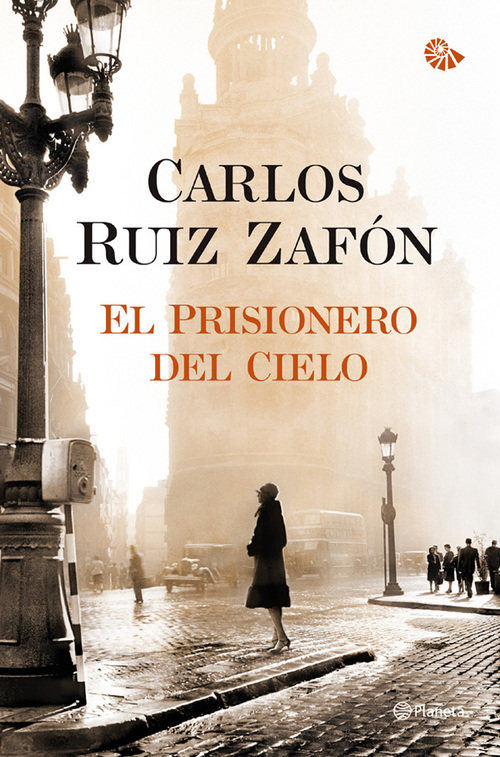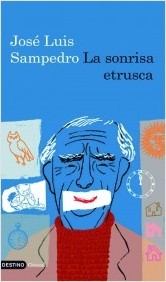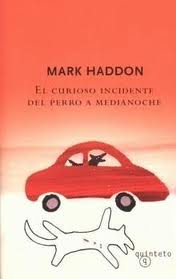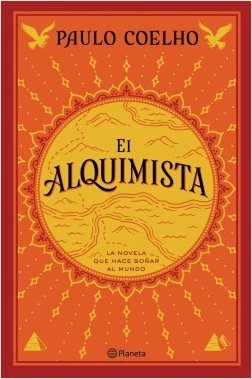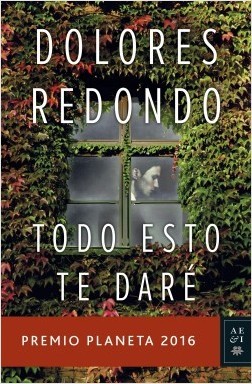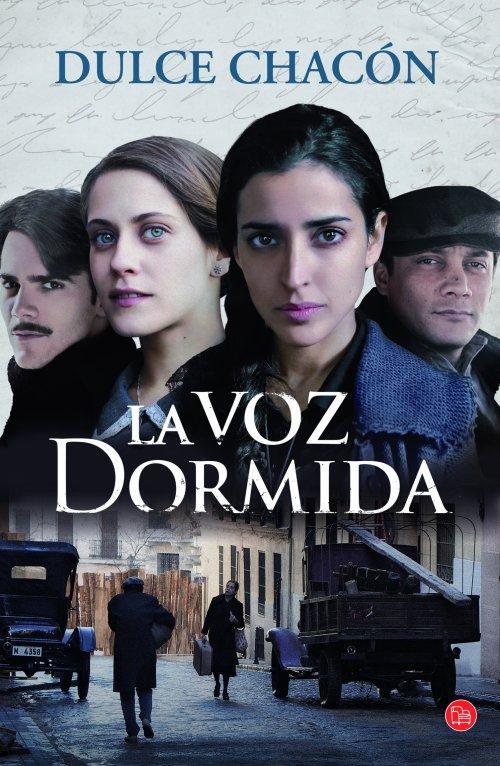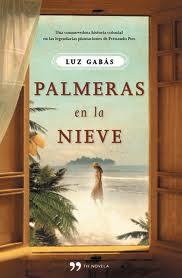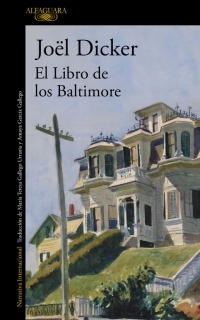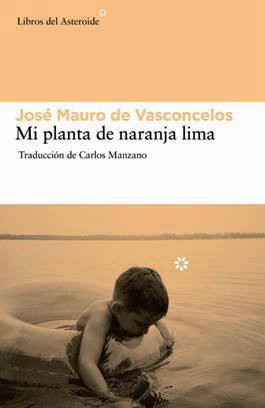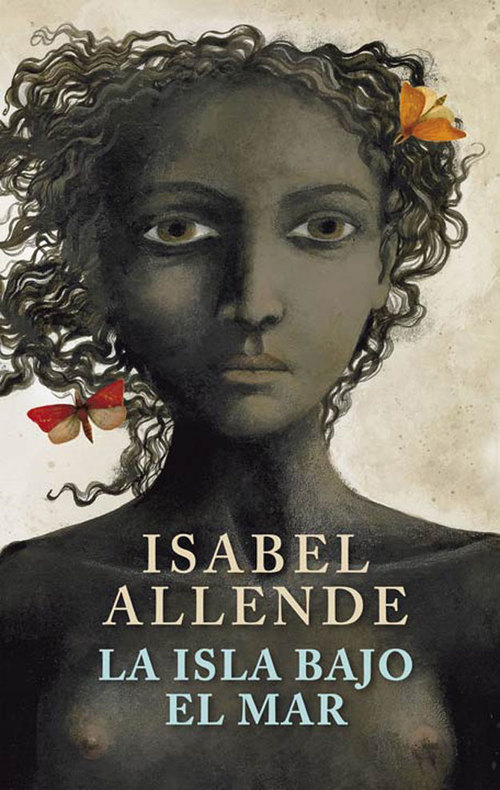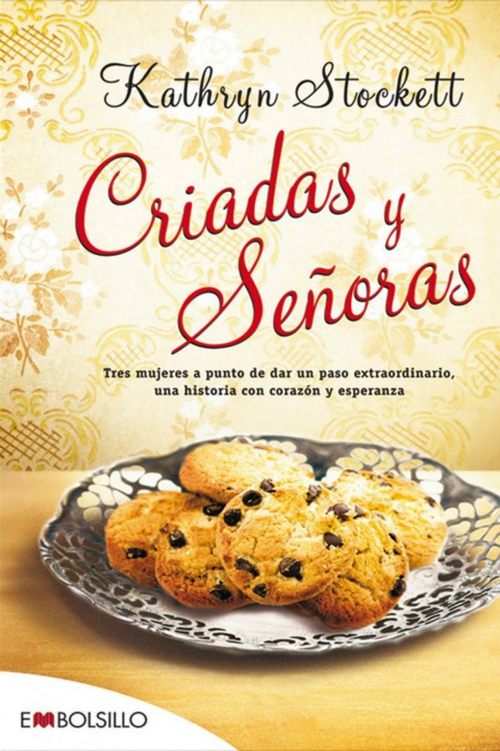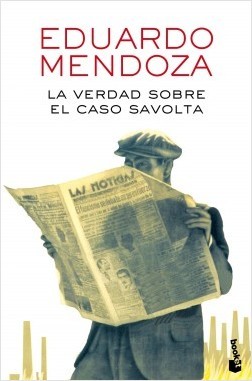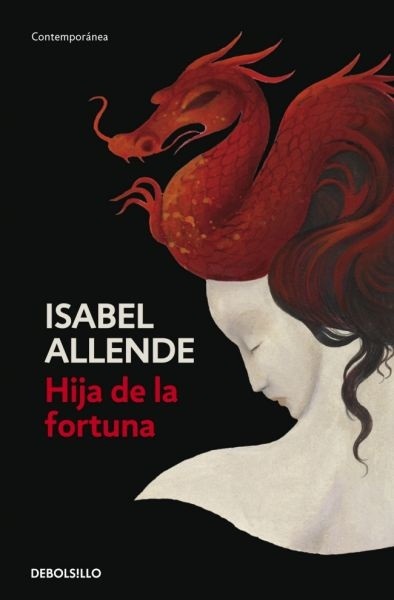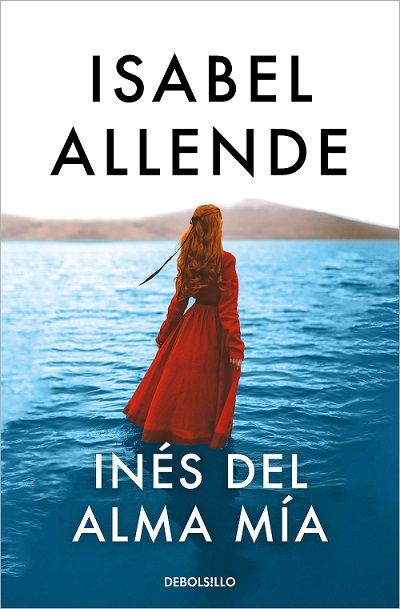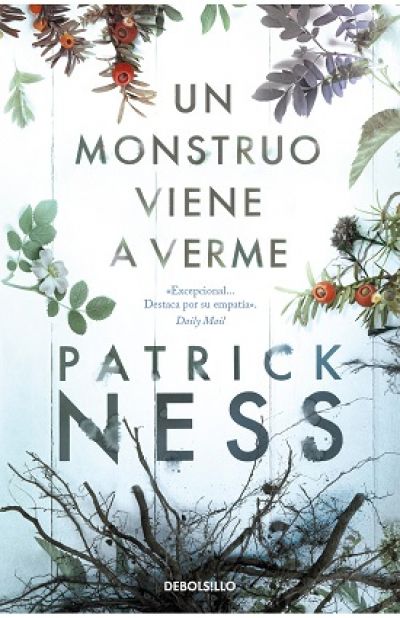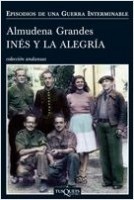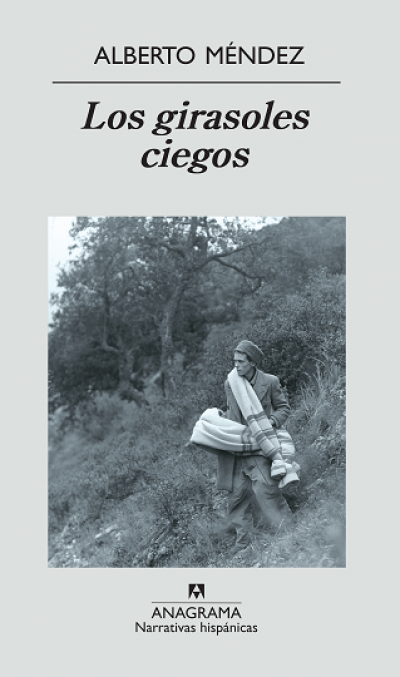Original, disparatada y surrealista novela cuyo interés decae a medida que avanzamos en su lectura por lo repetitivo y predecible de sus tramas, y lo poco interesante de algunas de las historias del abuelo centenario.
Superior la peripecia del presente a las pasadas, se deja leer como entretenimiento ligero.
JGF (Quelibroleo)
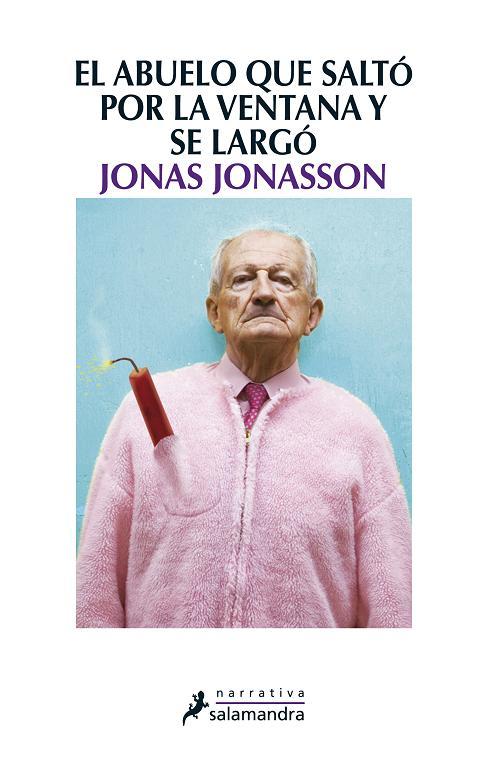
EL ABUELO QUE SALTÓ POR LA VENTANA Y SE LARGÓ JONASSON, JONAS
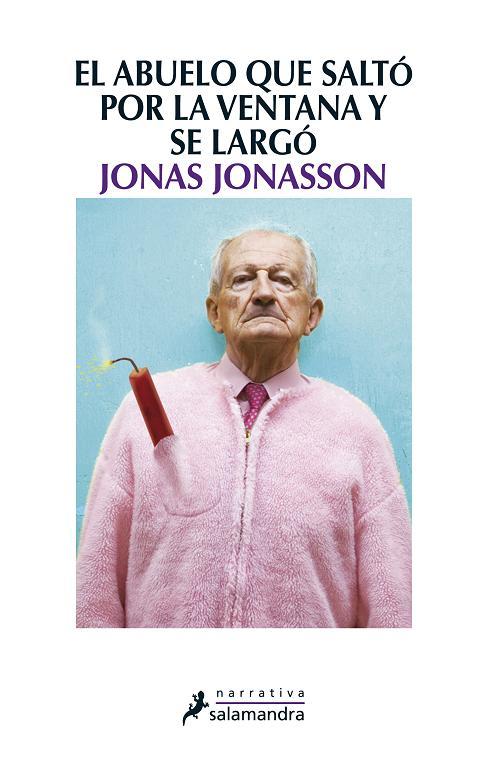
- Género Narrativa
- Editorial SALAMANDRA
- Año de edición 2012
- ISBN 9788498384161
- ISBN digital 9788415470571
- Idioma Español
Compra este libro en:
Mi biblioteca
Resumen
Momentos antes de que empiece la pomposa celebración de su centésimo cumpleaños, Allan Karlsson decide que nada de eso va con él. Vestido con su mejor traje y unas pantuflas, se encarama a una ventana y se fuga de la residencia de ancianos en la que vive, dejando plantados al alcalde y a la prensa local. Sin saber adónde ir, se encamina a la estación de autobuses, el único sitio donde es posible pasar desapercibido. Allí, mientras espera la llegada del primer autobús, un joven le pide que vigile su maleta, con la mala fortuna de que el primer autobús llega antes de que el joven regrese y Allan se sube sin pensarlo dos veces, con la maleta ajena a rastras. Aún no sabe que el joven es un criminal sin escrúpulos y que la maleta contiene muchos millones de coronas. Pero Allan Karlsson no es un abuelo centenario cualquiera (a lo largo de su vida ha coincidido, en una sucesión de hilarantes encuentros, con Franco, Stalin o Churchill; además, ayudó a Oppenheimer a crear la bomba atómica, fue amigo de la esposa de Mao y agente de la CIA, siempre fiel a su absoluto rechazo a dogmas e ideologías). Esta vez, en su enésima atropellada aventura, cuando creía que con su jubilación había llegado la tranquilidad, está a punto de poner todo el país patas arriba.
Otros libros que me pueden gustar
76 Críticas de los lectores
¡Divertidísima! Esta novela es una comedia desbordante de ingenio en la que un anciano, el día de su centésimo cumpleaños, decide escapar del asilo y, sin proponérselo, termina envuelto en una cadena de enredos tan absurda como hilarante. Paralelamente, capítulo a capítulo, se reconstruye su increíble pasado, revelando que este aparentemente inofensivo abuelo estuvo involucrado —y no de manera menor— en algunos de los episodios más decisivos del siglo XX. Con total desparpajo, el autor lo hace cruzarse con Franco, Churchill, Stalin, Mao, Truman y hasta con el proyecto Manhattan, sugiriendo que, de algún modo, este personaje improbable influyó en el rumbo de la historia moderna. El resultado es una sucesión de situaciones disparatadas que recuerdan al humor irreverente de "Maldito Karma" y otras joyas de la comedia contemporánea. Simplemente desopilante. Una novela ligera, ingeniosa y sumamente entretenida. Muy recomendable.
hace 3 mesesExcelente libro, un humor y manera de contar la historia exquisita... Recomendado.
hace 11 mesesHacía tiempo que quería leerme este libro. Leí las críticas previamente y vi que eran positivas y negativas, hecho que me motivó a comprarlo y comenzar a leerlo pero... he de decir que lo tuve que dejar casi a la mitad. Al principio me pareció gracioso, me dio la impresión de que la lectura tenía pinceladas de realismo mágico debido al surrealismo de algunas situaciones (por no decir todas) pero llegó un momento en el que me pareció denso donde más que narrar sucesos lo que predominaba era el relleno. Quizás no sea el momento adecuado para leer ese libro y con el tiempo vuelva a intentarlo pero de momento lo dejo apartado.
hace 4 añosEmpieza bien, el protagonista me resulta tierno y gracioso, consigue sacarme más de una sonrisa con las historias disparatadas hasta que...cuenta demasiadas! A mitad del libro me costó seguirlo y terminarlo ya que entra en una espiral cíclica que resulta más tediosa que cómica
hace 5 añosEs la historia de un octogenario que se escapa del asilo el día de su cumpleaños y vive una aventura con el resto de personajes que van incorporandose a la historia. El libro está narrado en dos tiempos: el actual; y el pasado donde nos percatamos que el anciano ha participado en grandes eventos de la historia contemporánea. Le doy baja puntuación debido a que se vuelve pesado y sin interés a medida que avanzamos. Algunos momentos consigue sacarte una sonrisa, pero nada más.
hace 5 añosLo siento, pero rara vez me deja mal sabor un libro (no puedo quejarme por ello), posiblemente en este, me dejé llevar por nlas críticas, pero es que no me reí en ningún momento que recuerde, y a partir de la mitad empezó a aburrirme sobremanera. Es mi experiencia, claro está que cada persona es un mundo e incluso en cada momento, podemos disfrutar mas o menos de una lectura... Puede que en un futuro le de otra oportunidad...pero con tanto que leer, lo dudo...
hace 5 añosUna pequeña decepción. Libro con mucho hype. Es original y está bien al principio, pero pierde fuerza a medida que avanzas en la lectura, haciéndose aburrido, irreal, previsible. Le sobran páginas.
hace 6 añosUn crack este autor, la ironía que no falte. Buen libro para divertirse.
hace 6 añosEstá claro que no se trata de alta literatura pero es un libro entretenido que destaca por su originalidad, frescura, facilidad de lectura, etc. Es cierto que se le va un poco la mano y que permanentemente roza la frontera entre el humor absurdo y el despropósito pero aguanta suficientemente bien.
hace 6 añosMe ha gustado la historia y es verdad que es surrealista y disparatada, pero tampoco es que me haya reído de manera desbocada. Algo que sí me ha encantando es la parsimonia que despliega el autor en toda la historia es decir, todo ocurre y nada afecta, no hay problemas insalvables. No se consigue eso fácilmente, creo que además de la senda de humor que conlleva esa característica también ayuda a que se haga una historia más entrañable.
hace 6 añosMuy divertida. Relata situaciones imposibles llenas de humor; la recomiendo.
hace 6 añosA mí no me gustó. Demasiado poco realista que este señor estuviera en todos los grandes acontecimientos de la historia reciente
hace 7 añosRecomendable si quieres algo inesperado muy entretenido y totalmente Freudiano. Yo lo recomiendo aunque entiendo que no es para todos los gustos
hace 7 añosUn ligero ligero, pero con una historia y una vida surrealista. No me creo que lo vuelva leer
hace 7 añosEmpecé con este libro esperando mucho de el. Es el problema cuando se le hace mucha propaganda a un libro... me decepcionó bastante.
hace 8 añosMe encantó el libro. Fácil de leer y ameno. Lo leí en menos de una semana. Un libro muy divertido aunque las historias son un poco surrealistas. Lo recomiendo
hace 8 añosMuy Fino, de lectura amena. Poco a poco vas sintiendo mas por el viejo centenario y te vas uniendo a su esperpentica banda. Tiene una inspiración con la afamada Forrest Gump.
hace 9 añosUn libro simple, fácil de llevar, que requiere mínimos conceptos históricos. Es algo poco creíble, pero divertida. No recuerdo nada memorable, y creo que no la volveré a leer. Aún así, no me arrepiento de haberlo hecho, a pesar de no haber ganado nada. Sólo una reflexión, que creo no fue la intención del autor: cómo en una persona puede conservarse la historia y cómo ésta va por caminos distintos dependiendo de las experiencias personales de cada uno.
hace 9 añosTiene sus puntos interesantes de como hilar la historia mas disparatada....aunque hay momentos que se le va de las manos.
hace 9 años
 Amazon
Amazon Agapea
Agapea Amazon eBook
Amazon eBook