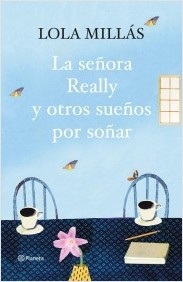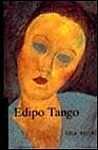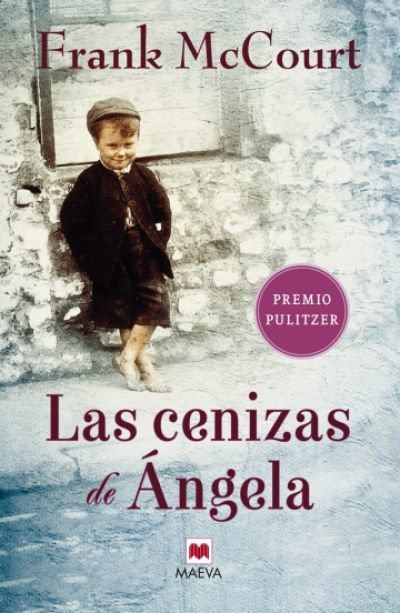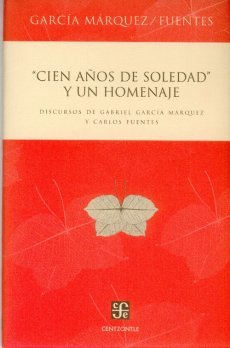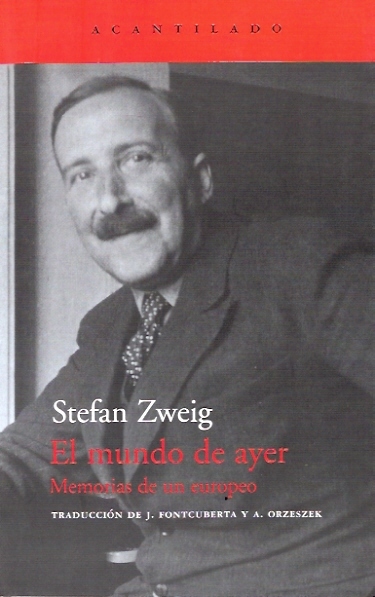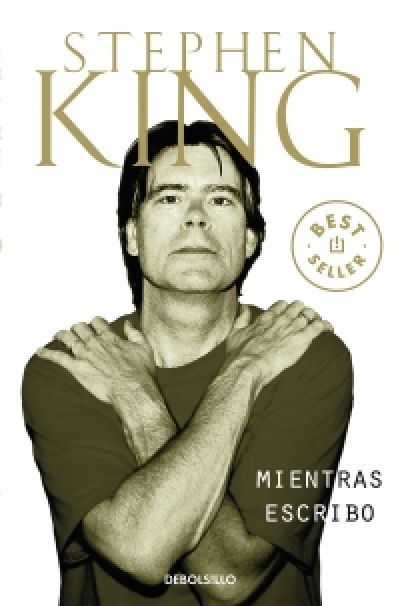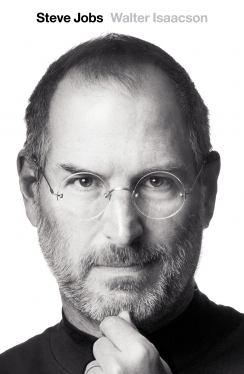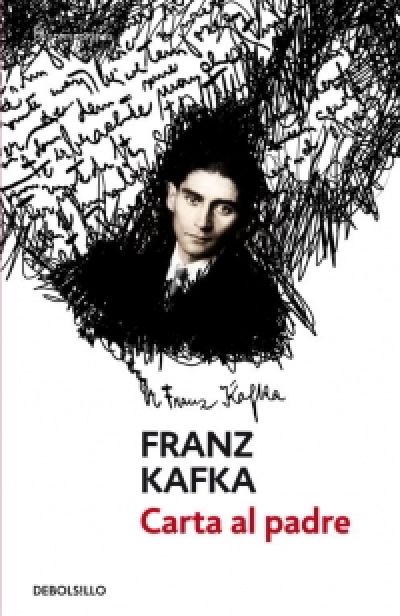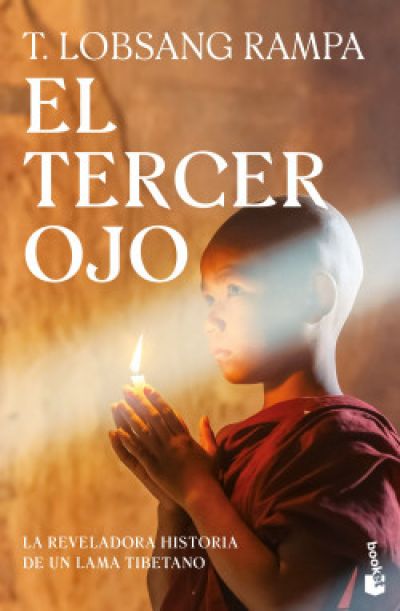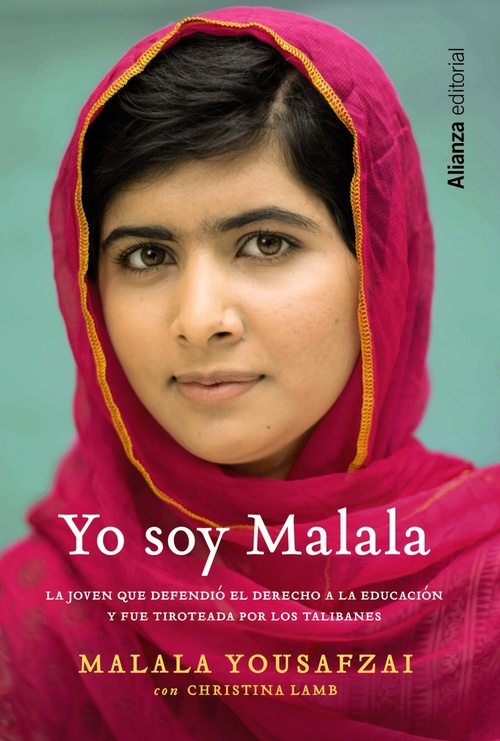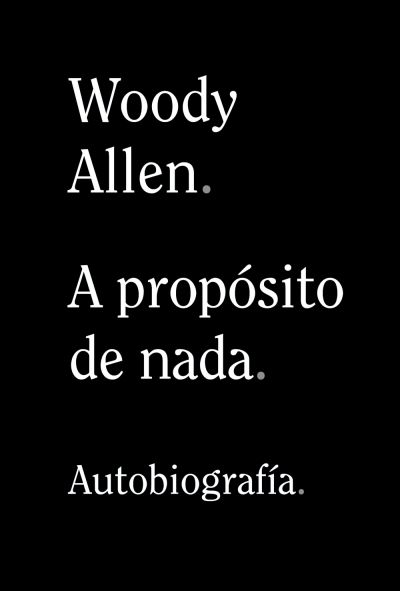AGUSTÍN GONZÁLEZ. Entre la conversación y la memoria MILLÁS, LOLA

- Género Biografías, Memorias
- Editorial OCHO Y MEDIO
- Año de edición 2005
- ISBN 9788495839947
- Idioma Español
Compra este libro en:
Mi biblioteca
Resumen
Cuando Agustín González me citó en la Rotonda del Palace, uno de sus lugares preferidos, me temí lo peor, pero no obstante acudí a su encuentro. Daba la impresión de que le costaba decir lo que él ya sabía que iba a decirme, mientras que yo lo iba intuyendo. Lo sentía dar vueltas en torno mío ejerciendo ese oficio de seductor que tan bien supo practicar desde su infancia. Un escalofrío me recorría la espalda, pues de la misma manera que él detestaba los homenajes porque le sabían a puchero, a mi me estremecía el hecho de hacerle un testamento vital, eso que eufemísticamente llamamos memorias. Lo cierto es que acepté su propuesta.

 Amazon
Amazon Agapea
Agapea