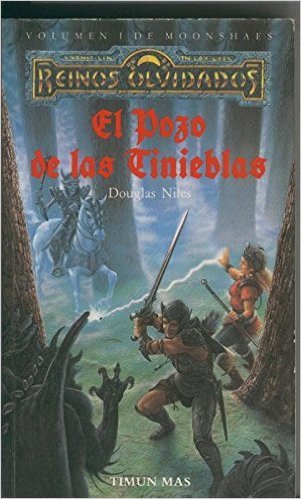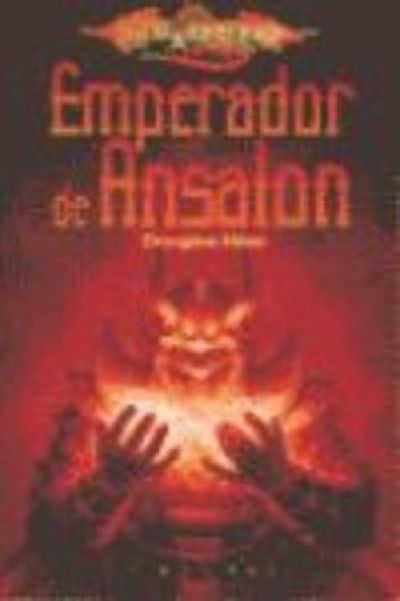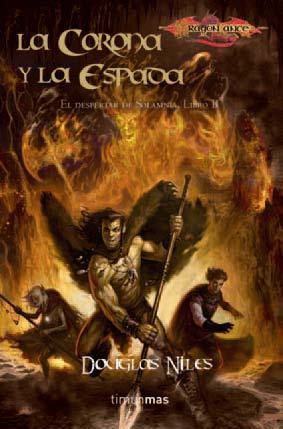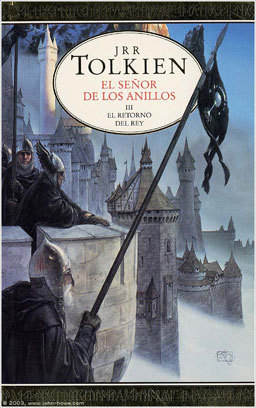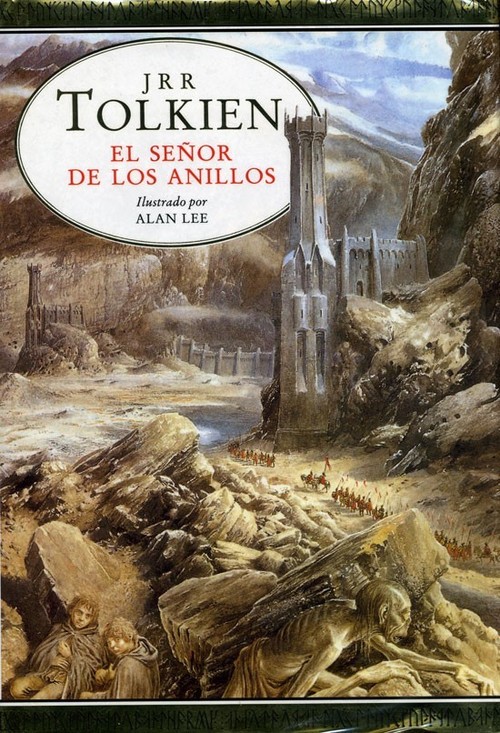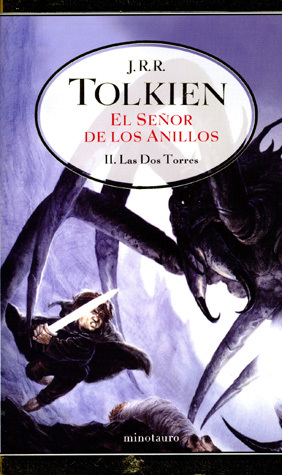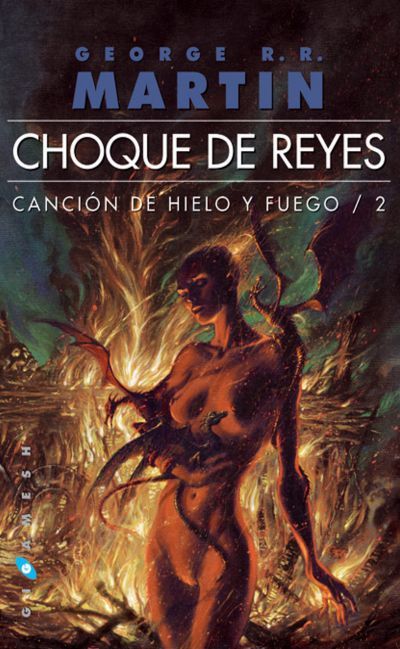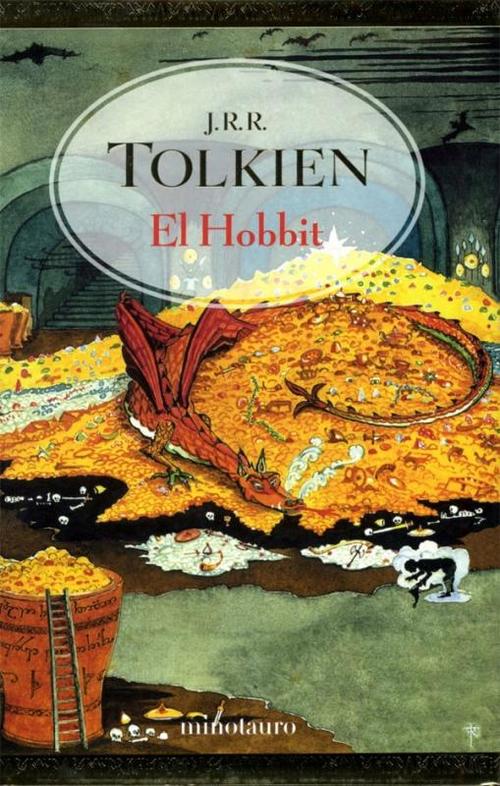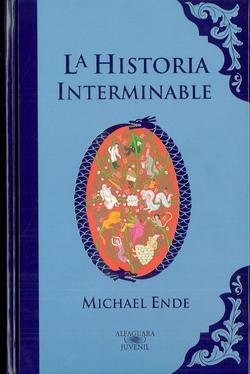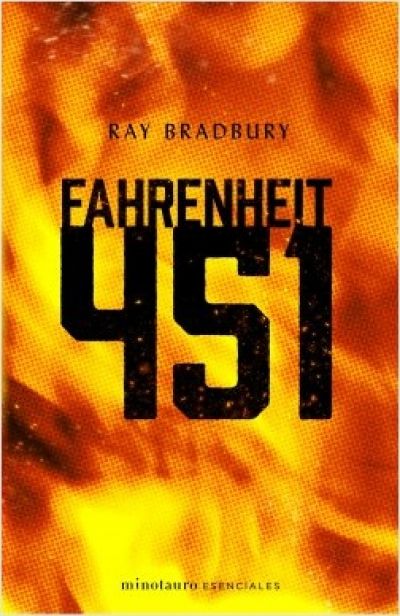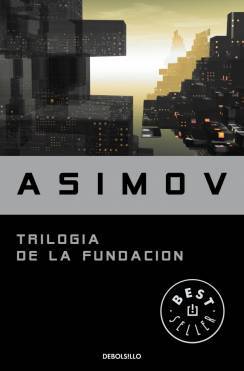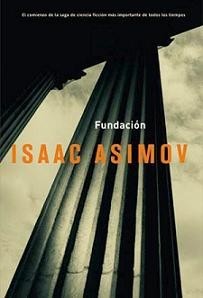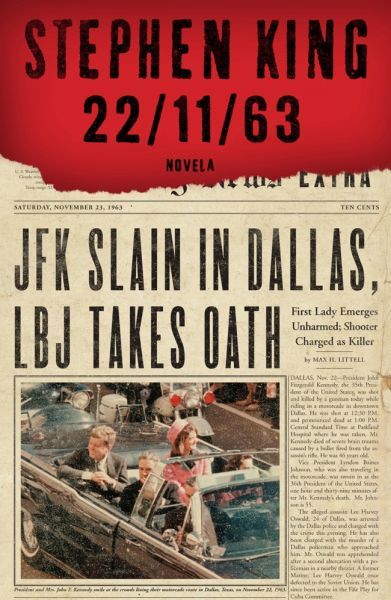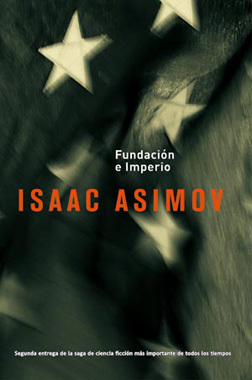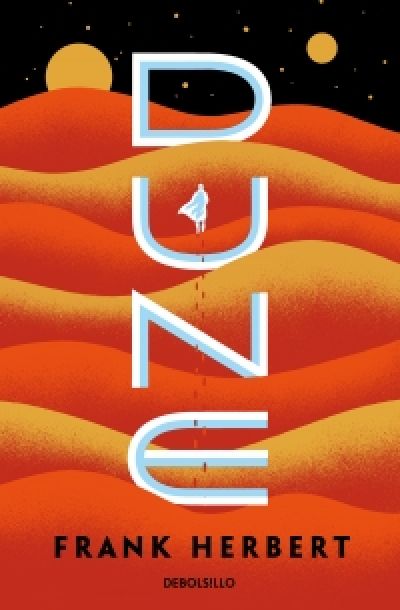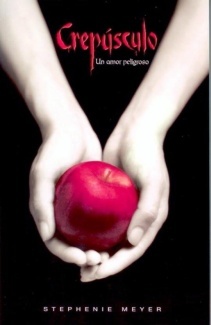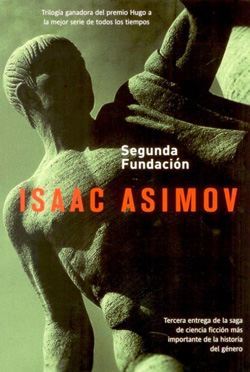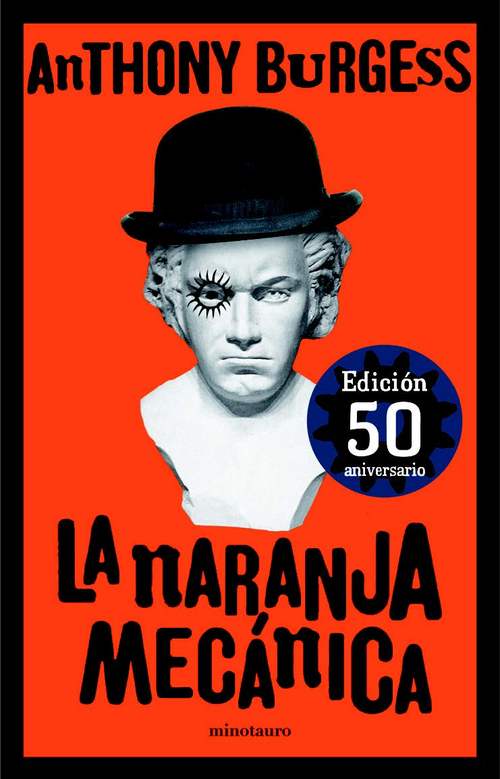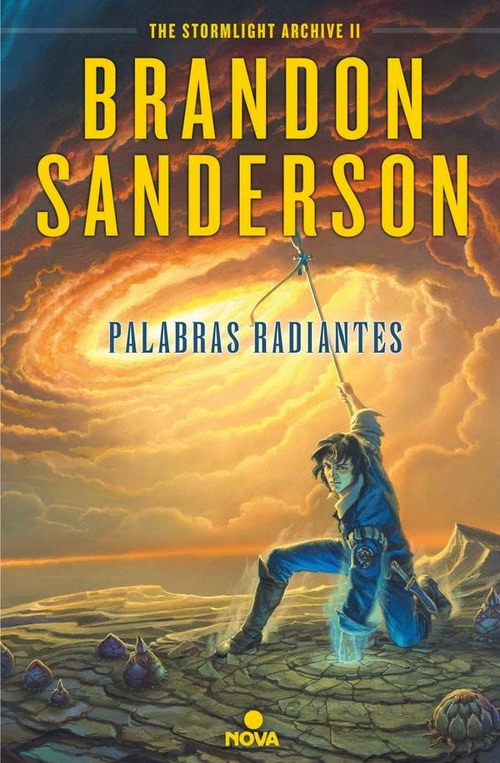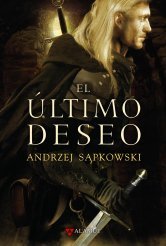Tercera entrega de la trilogía Moonshaes. Más flojete que los dos anteriores. Sin embargo le doy un 7 ya que es bastante aceptable y los personajes principales continuarán pegándose bueno sustos hasta el final que termina con la muerte del dios maligno Bhaal.
hace 6 años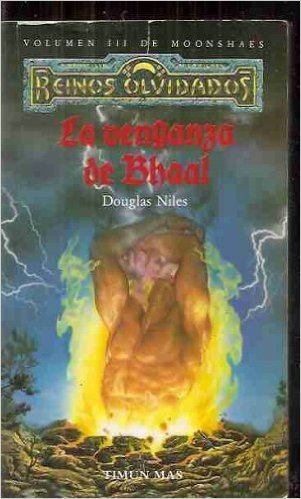
LA VENGANZA DE BHAAL. Volumen 3 de Moonshaes (Reinos Olvidados) NILES, DOUGLAS
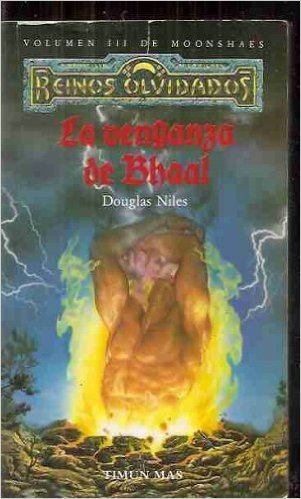
- Género Fantástica, ciencia ficción
- Editorial TIMUN MAS
- Año de edición 2001
- ISBN 9788477224877
- Idioma Español
Compra este libro en:
Mi biblioteca
Resumen
La diosa Tierra lloró; su herida era un tajo abierto en la carne. El corte era profundo, tal vez mortal, pero nadie conocía su sufrimiento.
La diosa lloraba por sus siervas, las devotas druidas, convertidas en estatuas de piedra para poder escapar de la muerte, y de las que sólo una se había librado de la petrificación.
Y la diosa lloraba también por los ffolk, su pueblo. La guerra asolaba su hermosa tierra y muchos morían resistiendo el ataque del hombre del norte o el de la Bestia, pero la paz los continuaba esquivando. A pesar de ello, la Tierra no había perdido aún todas las esperanzas. Por primera vez en muchas décadas, el rey de los ffolk, el príncipe Tristán Hendrich, era un verdadero héroe, y la única druida en libertad, Robyn, tenía una fe inquebrantable y experimentaba cómo una fuerza increíble crecía más y más en su interior.
Tristán y Robyn eran muy jóvenes y tendrían que hacer frente al Mal con todo su ímpetu porque Bhaal, el dios sanguinario, el dios de la Muerte, se había propuesto acabar con los humanos y con todo aquello que éstos amaran.

 Amazon
Amazon Agapea
Agapea