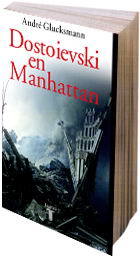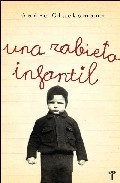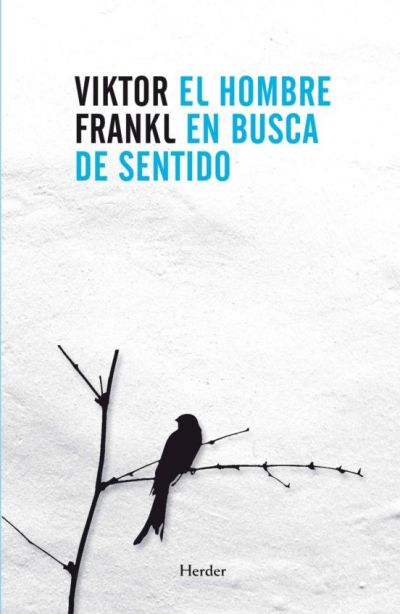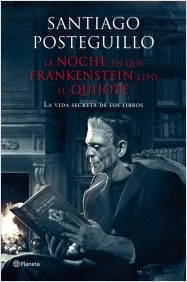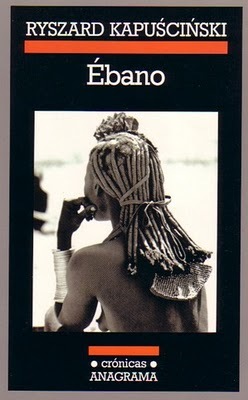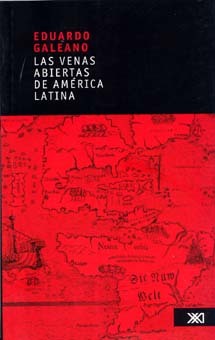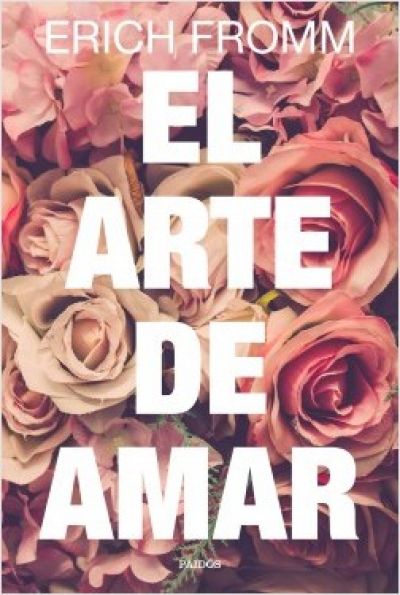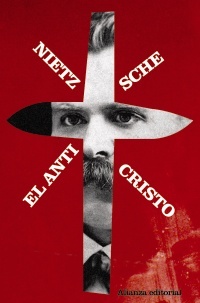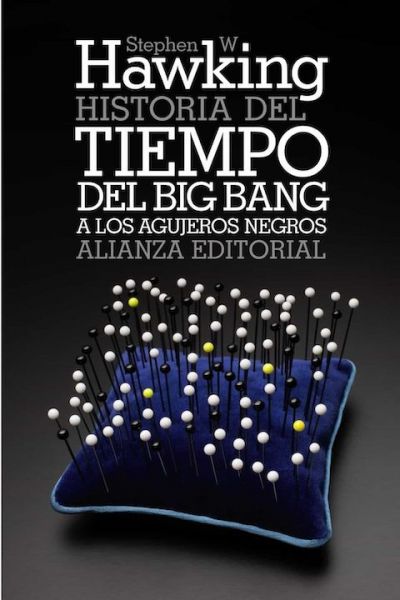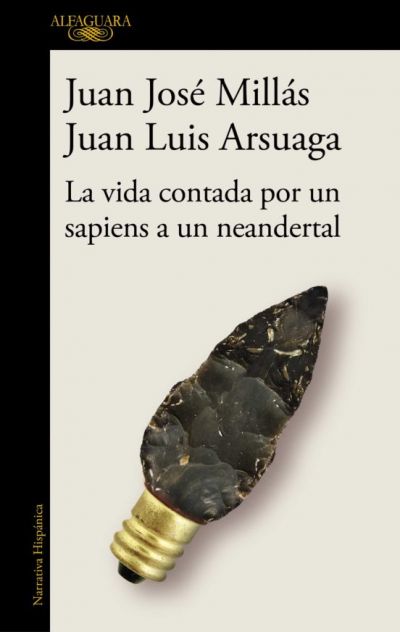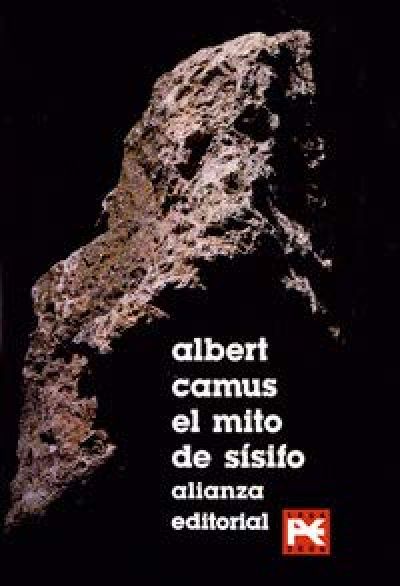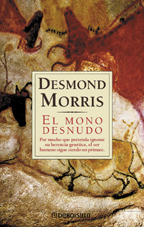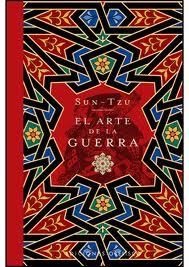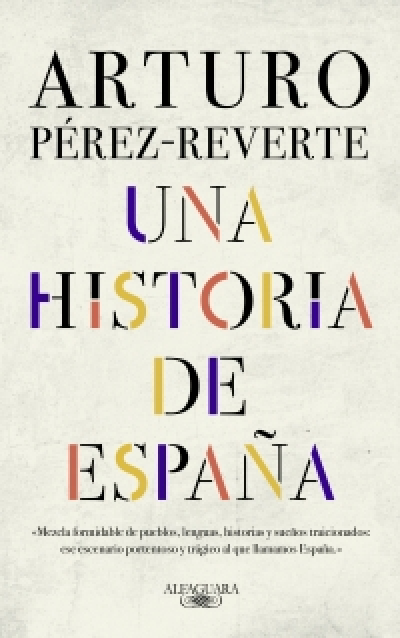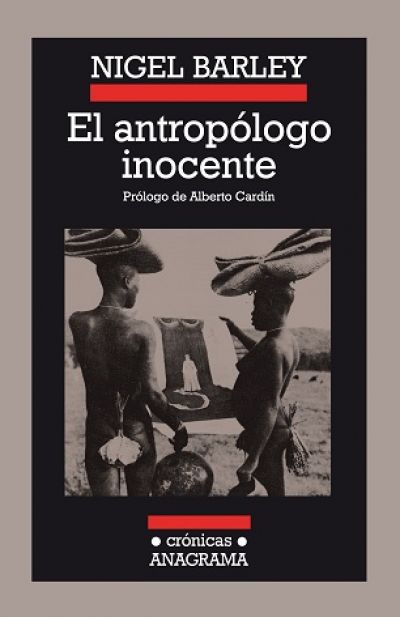EL DISCURSO DEL ODIO GLUCKSMANN, ANDRÉ

Compra este libro en:
Mi biblioteca
Resumen
La decapitación de las Torres Gemelas, la explosión de los trenes en la Estación de Atocha y el horror de Beslan nos conducen a un paisaje inédito. Hasta entonces, los Estados pretendían mantener al demonio dentro de la jaula. La devastación nuclear estaba bloqueada por la disuasión. Hasta entonces, ni la Bomba ni el Kaláshnikov habían trastornado de manera fundamental una concepción muy clásica del conflicto de intereses, que Rousseau bautizó como «estado de guerra». A partir de ahora hay que pensar en un nuevo «estado de odio». La facultad apocalíptica de pitar el final del partido, antes patrimonio de los dioses y, después, monopolizada por las superpotencias, se ha puesto al alcance del gran público. Así describe André Glucksmann, con su perturbadora capacidad de anticipación —y su particular estilo literario, en el que lo inquietante se convierte en poético— el mundo del siglo XXI. Un siglo que el hombre inició creyendo haber relegado los odios colectivos a los libros de historia. Pero ¿por qué misterio insondable —se pregunta el autor—, por qué inconmensurable ingenuidad el pasajero del siglo XXI se hace el sorprendido cuando el odio fuerza su puerta? El odio existe, asegura Glucksmann. Todos lo hemos visto; tanto a la escala microscópica de los individuos como en el corazón de las colectividades gigantescas. Con el nuevo milenio nos hemos adentrado en otro mundo, que ya no se basa en las antiguas categorías. Un mundo en el que sobrevivir es sobrevivir al odio.

 Amazon
Amazon Agapea
Agapea