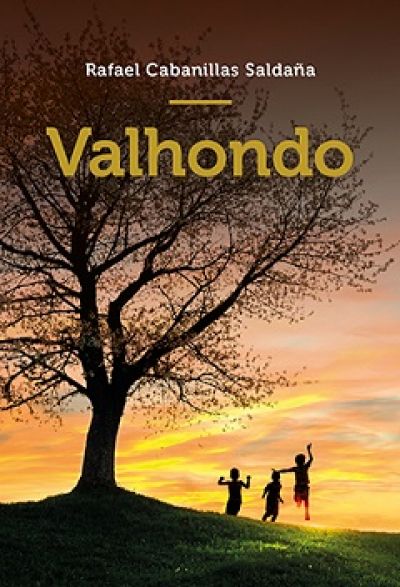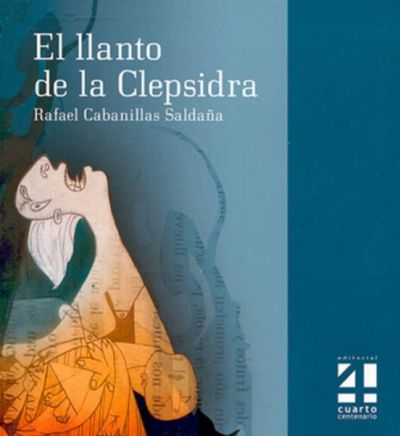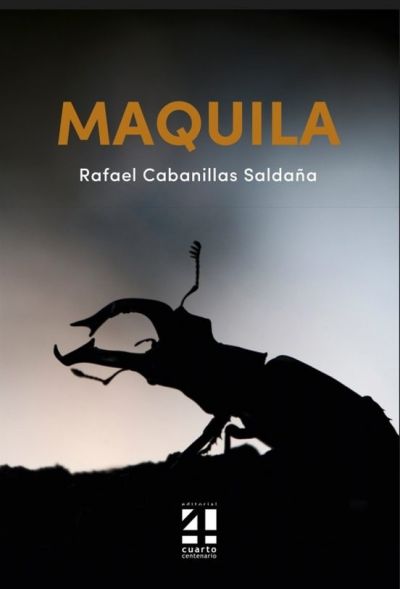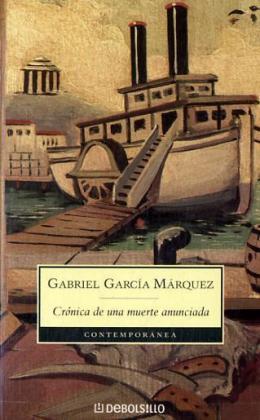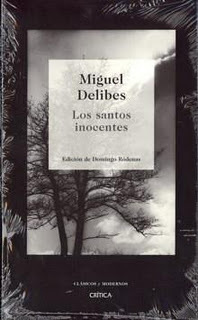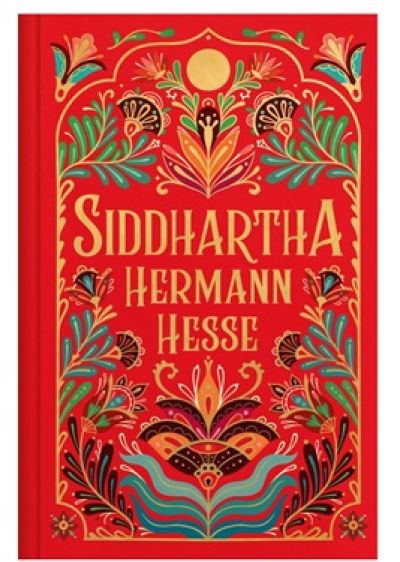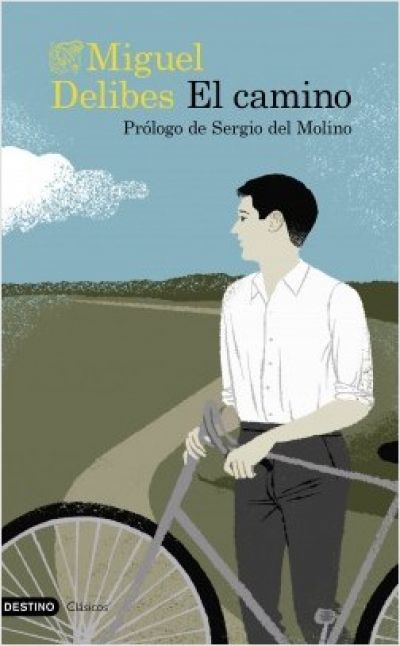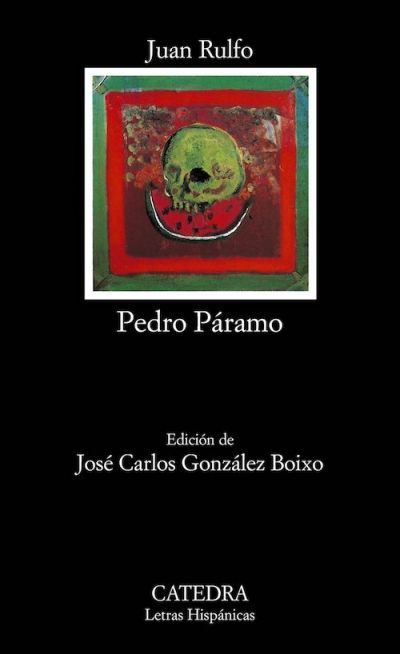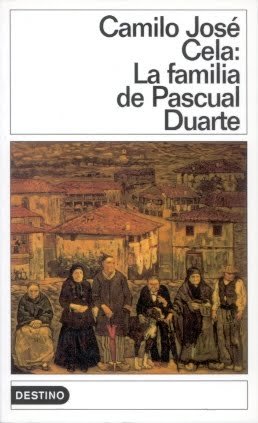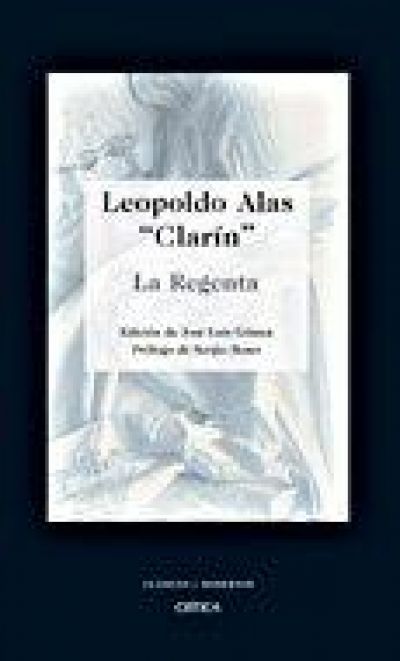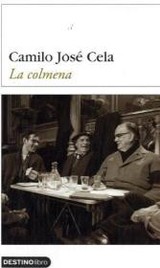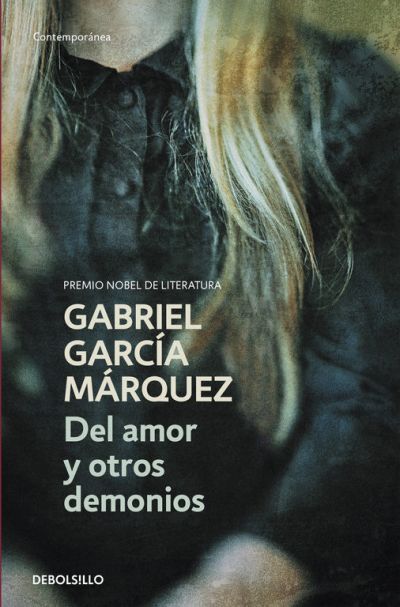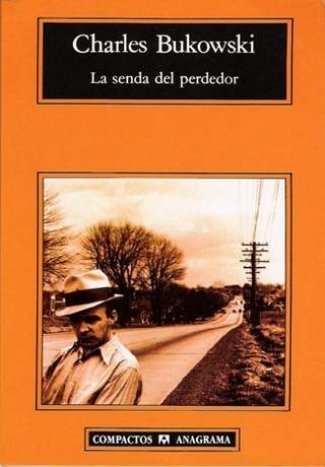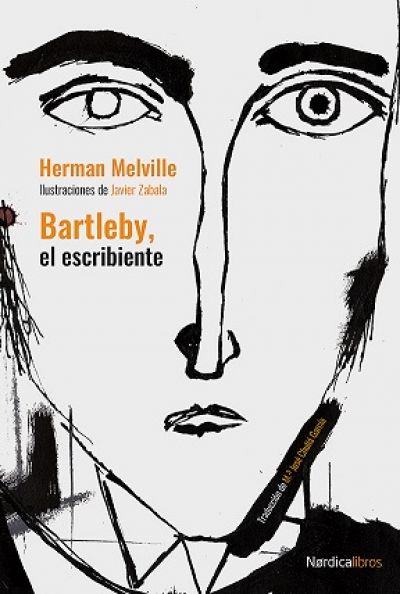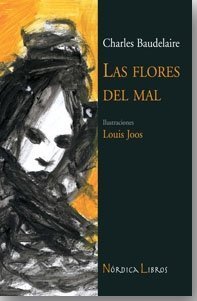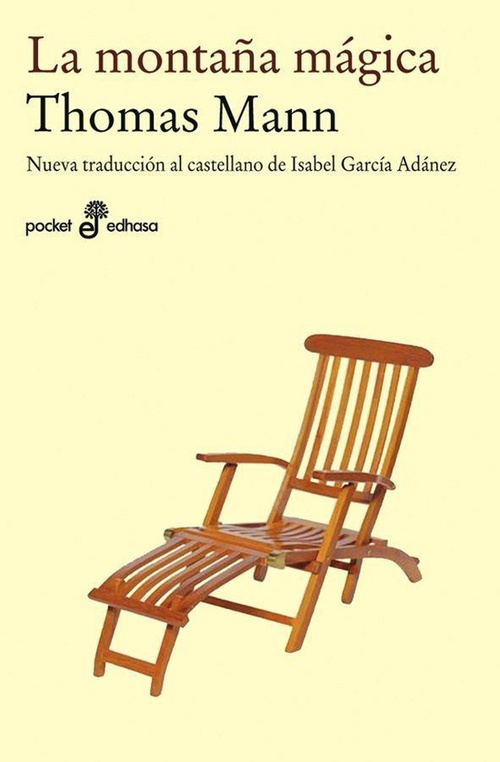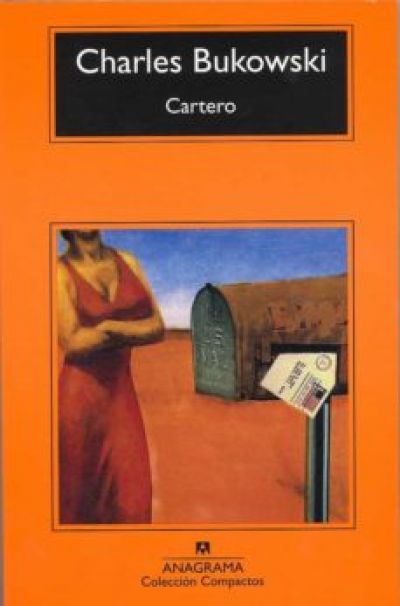Sin el calor del fuego, sin una hoguera donde se quemen los malos pensamientos y crepiten las palabras, no habrían existido ni los hombres ni la historia. Tampoco sin los fríos y las nieves de los crudos inviernos. Ya se sabe, el dolor y la escasez nos hicieron personas; las ascuas y la compañía, seres humanos.
Quizá por eso, cuando Abel leía sobre Venecia y su eterna tentación de arrojarse al mar, sobre los rascacielos neoyorquinos y los desiertos infinitos, incasables ambos, cada cual a su manera, unos piso a piso, otros grano a grano, pero con el mismo afán de abarcarlo todo; cuando leía para su Lucía y para el resto de corcheros, la ignorancia se hizo majestuosa, la oscuridad de las sierras toda oídos y la humildad algo más, mucho más que un mapa de remiendos en pantalones y camisas. En aquel preciso instante, la sencillez, un par de dibujos y cuatro letras fueron remedios para la barbarie. Por boca de Abel y de la mano del escritor Rafael Cabanillas Saldaña, un mapa de remiendos nos conduce a los corazones más nobles.
Porque Abel es en Quercus más Abel y Caín más miserable. Caín o don Casto, poco importa el nombre de los que llevaron su triunfo a los desheredados, poco importa su obstinación en sembrar campos, valles y collados con más y más necesidad. No pensaron en que era imposible derrotar a quienes antes de nacer ya se daban por vencidos, presos y sentenciados. Pretendían matarlos de hambre, aunque en nuestros pueblos, entre nuestra gente, el ayuno forzoso era un miembro más de la familia, el invitado que nunca faltaba a la mesa. La escasez como condena propició el trueque sagrado entre hombres y naturaleza: pedir y dar sólo lo necesario. Sin embargo, ni ese pacto fue respetado.
Vencer nunca fue suficiente. Apabullar, humillar y desvencijar lo desvencijado tal vez sí. Frente al caciquismo más sangrante, el bendecido por cielos teñidos de púrpura, desvergonzados, sólo quedaba la huida. Miseria inquieta y viajera, en marcha del campo a la ciudad. Los hay que todavía se preguntan por qué durante generaciones muchos detestaron el campo. Por lo mismo que muchos detestaron la ciudad, porque los ecos del hambre rebotan sobre el estómago y exigen comer en cualquier lugar.
Quercus es necesidad, una necesidad acuciante, insumisa, en permanente rebelión contra el propio necesitado, pero es el reencuentro con la madre de todos y cada uno de nosotros, un regreso a la naturaleza, un volverse salvajes para reconocer que en la civilización no supimos comportarnos como hombres. Es, bajo el punto de vista más humilde, una de las creaciones literarias más sobresalientes del siglo XXI y una defensa a ultranza del mundo rural.
Con la naturaleza como escenario y personaje, la posguerra como excusa y coartada útil para encubrir la maldad del hombre y su ansia por apropiarse de los recursos, Cabanillas Saldaña convierte en bello el dolor sobrevenido tras el conflicto. Lo hace, sin lugar a dudas, gracias a una narración pura y a un lenguaje exquisito; ahora, donde toda palabra nace manchada y prostituida por la cochambre tecnológica, novelas como Quercus se han convertido en un parapeto literario donde brota el verbo más sencillo y más pacífico, un parapeto de lo sublime.
La guerra, tan denostada literariamente, no es una trama. Sobre el papel, nuestra contienda es un cúmulo de pasiones, malas hierbas apagando girasoles. Frente al ultraje cotidiano, atemporal y sin capital fija, el lector encontrará una lección de dignidad en la agonía del pobre, en los gritos desesperados de las aldeas, las riberas y los montes y, por supuesto, en el amor más puro, el amor de los hombres por la tierra y por sus compañeros en la desdicha.
Afortunadamente, Quercus queda de este lado de la raya del infinito, donde los buenos libros aún son necesarios. (Jorge Juan Trujillo, 30 de marzo de 2021)

QUERCUS: En la raya del infinito CABANILLAS SALDAÑA, RAFAEL

- Género Literatura contemporánea
- Editorial CUARTO CENTENARIO
- Año de edición 2020
- ISBN 9788412023329
- Idioma Español
Compra este libro en:
Mi biblioteca
Resumen
Nada ocurre por azar. El fenómeno de la despoblación de la “España vacía o vaciada”, tiene unos orígenes y unas causas. Igual que las enfermedades. Y eso, precisamente, es lo que intenta desentrañar esta impresionante novela. Centrándose, concretamente, en la España latifundista. En este caso, parece que el progreso y la modernización del mundo rural eran contraproducentes para los intereses de algunos. El joven Abel huye del horror de la Guerra Civil para refugiarse en una cueva. En ella pasará unos años poniendo a prueba su resistencia para sobrevivir a la soledad y a las desdichas. Para conseguirlo, debe hermanarse con el bosque y con los animales que lo pueblan hasta convertirse en uno de ellos. Cuando al fin desciende del monte al pueblo, inicia una nueva vida. Complicada, pues el abandono, el hambre y la injusticia son los enemigos de estas tierras. Una especie de Comala, aislada de la civilización, cuya identidad se va conformando con las historias y sucesos de los aldeanos. Convirtiendo sus relatos en una novela coral de múltiples voces, con las que sentirás los olores del monte, el sabor astringente del miedo y el arañazo de la desesperación de sus gentes en tu propia boca y en tu piel. ¿Conseguirá Abel, destinatario de una especie de fatum desde que llegó a esa cueva, revertir el abandono y la miseria de esa tierra?
Otros libros que me pueden gustar
4 Críticas de los lectores
Muy bueno, recomendable 100 x 100
hace 1 añoEs un libro que se lee de manera agónica, sólo te detienes a respirar para seguir leyendo. Escrito con una prosa rica y fluida tiene pasajes épicos alternando con otros con clara sensibilidad poetica. Sin puntos y aparte la narración fluye de manera continua como la vida misma, no se detiene para volver a arrancar. En el escenario geográfico de los Montes de Toledo, en la posguerra, la gente de los pueblos sufre la pobreza, la miseria y el sometimiento a los poderosos. La galería de personajes es representativa de las personas reales que habitaban en la zona rural en la posguerra y en los años de finales del XIX y principios del XX: los caciques, los guardas de las fincas, las esposas de estos, el pueblo que malvive y en medio de todo esto la sensibilidad de muchos, a pesar de la pobreza, frente a la miseria moral de los que mandan, a su lenguaje soez, a su comportamiento machista cruel e inhumano. Su lectura deja huella y en un ambiente tan sórdido siempre se vislumbra un hilo de esperanza. Algo tiene que ocurrir que dignifique a esta gente y ocurre. El miedo es una sensación que planea sin dejar de estar presente Remueve conciencias y produce desgarros emocionales: rabia, desesperación, impotencia en contraste con la luz de un amor que parece una ilusión, que apunta a la esperanza de salir del infierno al que parecen abocados en vida los pobres en una época donde no se vislumbra ninguna otra salida.
hace 4 añosrecomendable!
hace 5 años
 Amazon
Amazon Agapea
Agapea