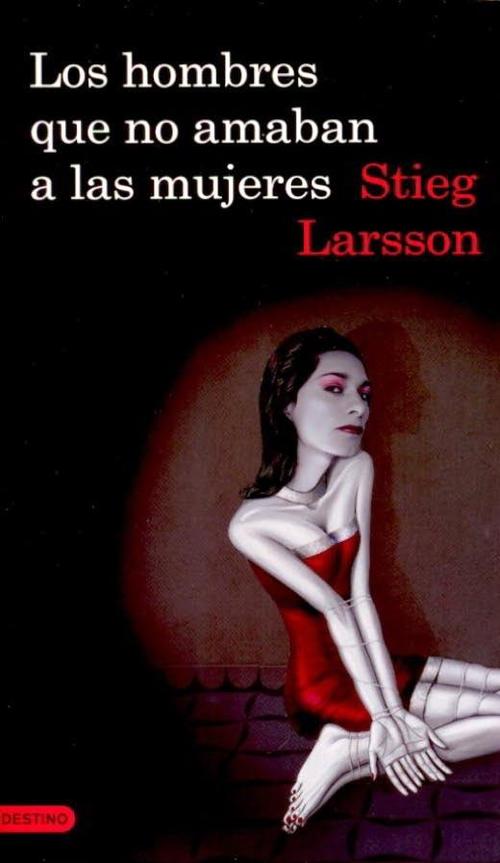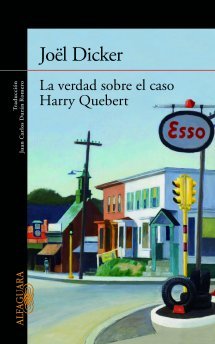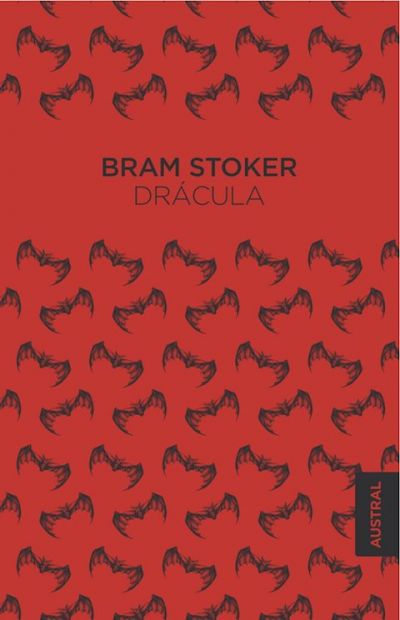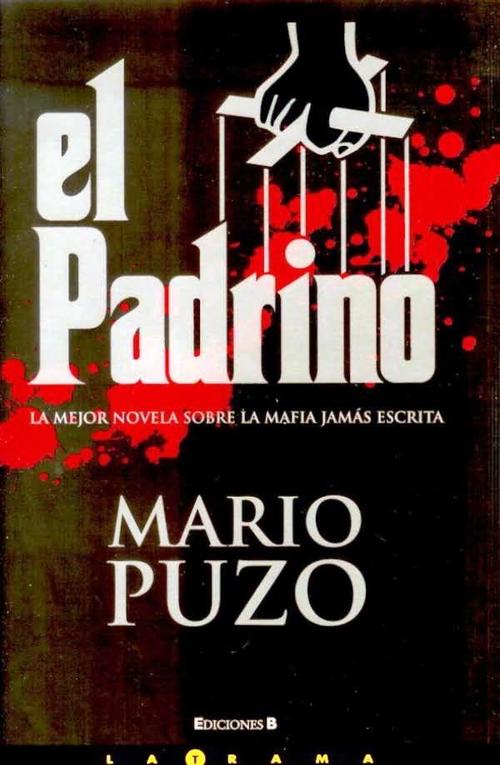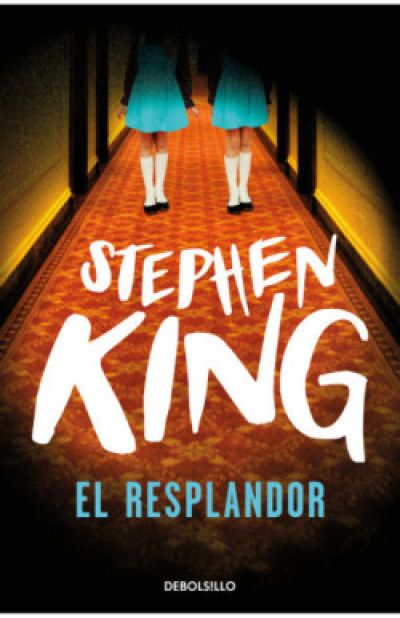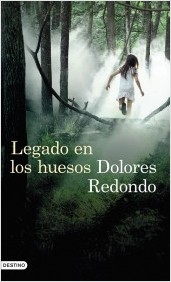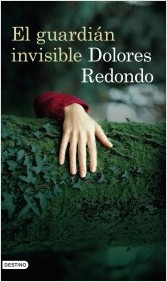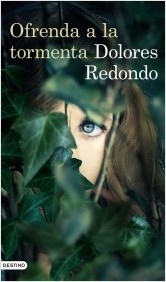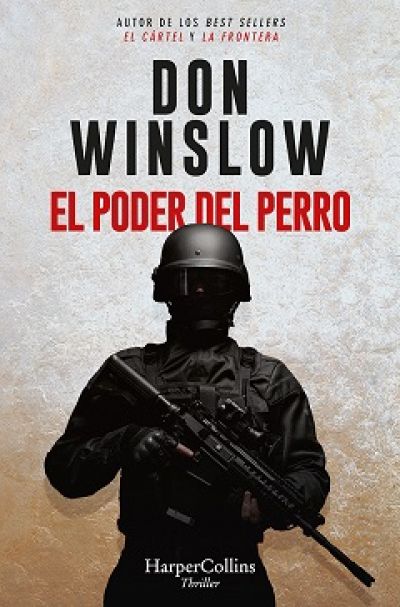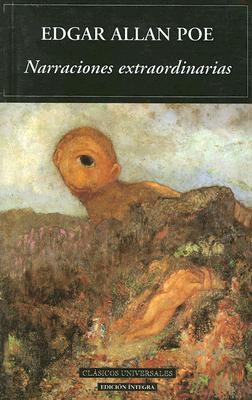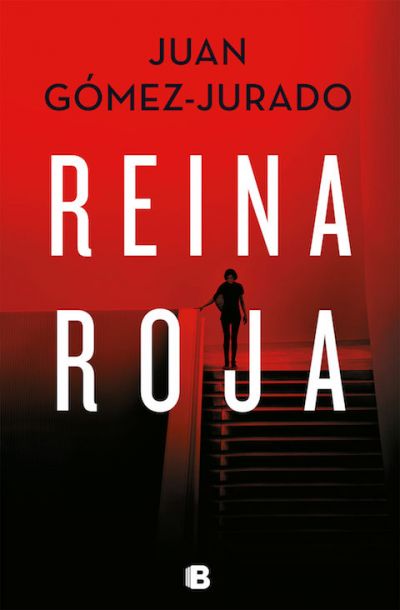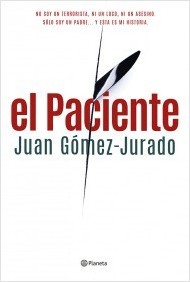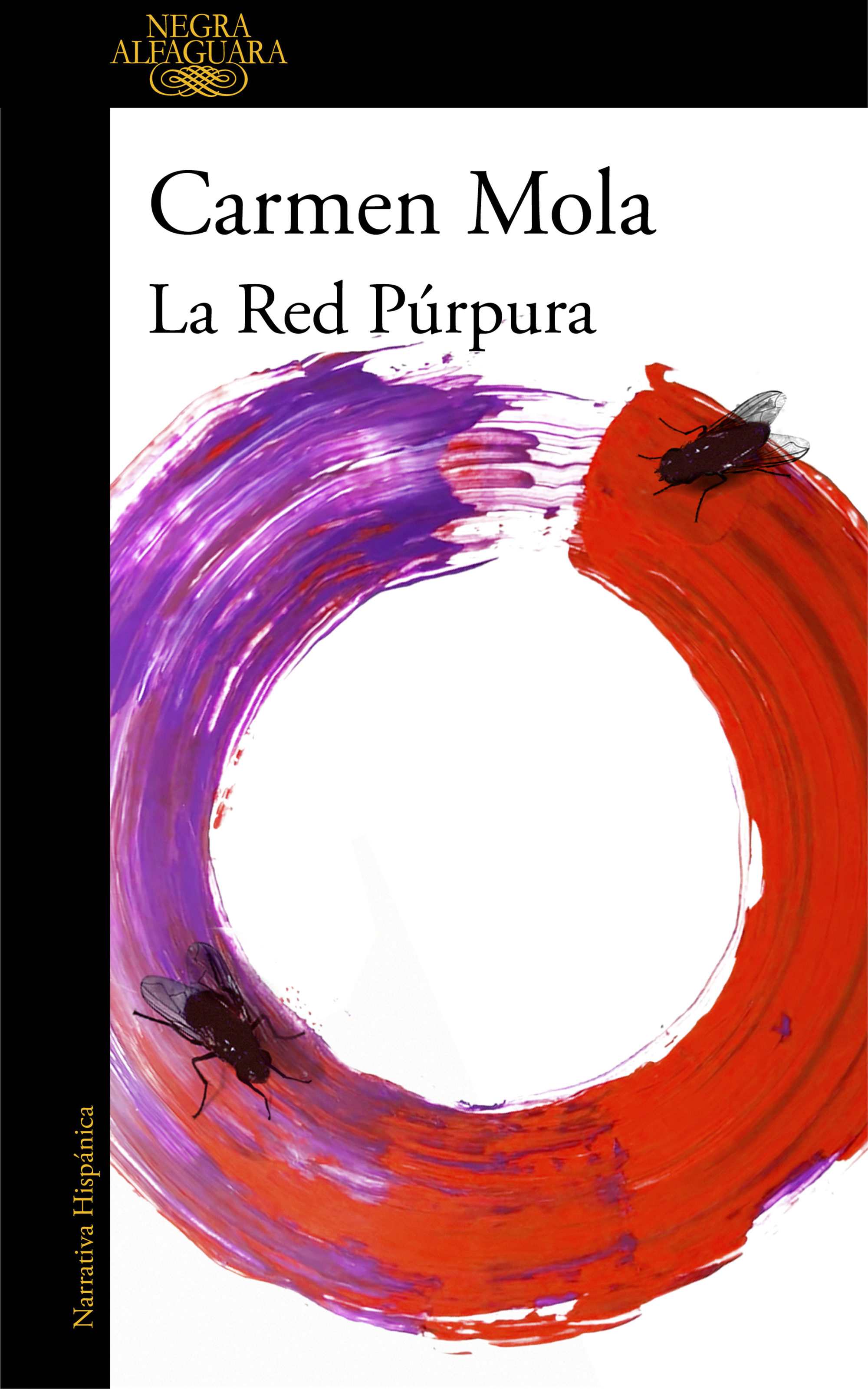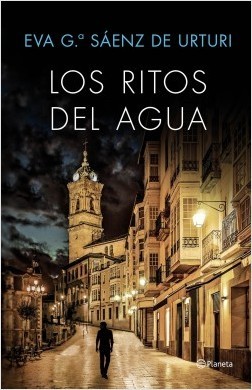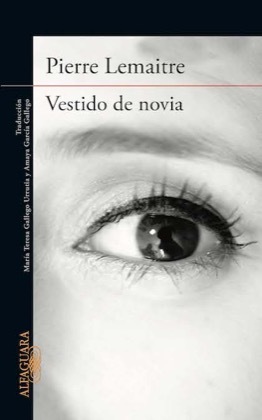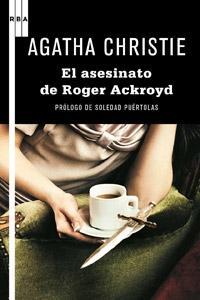EL JUICIO BUFFA, D.W.

- Género Novela negra, intriga, terror
- Editorial UMBRIEL
- Año de edición 2002
- ISBN 9788495618313
- Idioma Español
Compra este libro en:
Mi biblioteca
Resumen
Sobre la maldad humana y en su calidad de experto abogado criminalista, Joseph Antonelli tenía mucho que decir. Sin embargo, y pese a haber defendido a criminales de la peor calaña, un sólo hombre permanecía en su memoria como digno merecedor de todas las penurias del infierno: El juez Calvin Jeffries. Un ser manipulador y tiránico, jamás acusado de delito alguno. Viejos rencores habían conseguido llevar a Antonelli y al déspota magistrado por caminos separados. Al menos, hasta que alguien se decidió, finalmente, a ajustar cuentas al temido juez. Unas cuantas puñaladas, un aparcamiento vacío, y Jeffries había pasado, para siempre y para alivio de muchos, a mejor vida. Si bien poco conmovido por la muerte de su enemigo, el letrado no podría ignorar la importancia del caso cuando, poco después, otro juez es eliminado en idénticas circunstancias; aunque, en apariencia, por un asesino distinto.

 Amazon
Amazon Agapea
Agapea