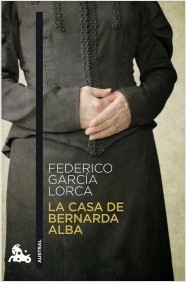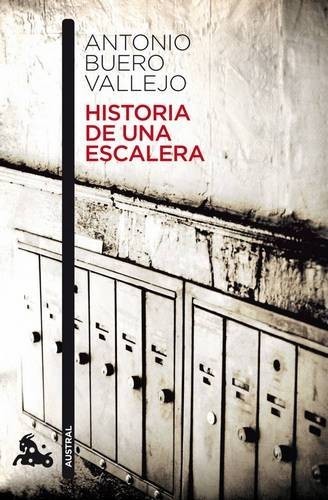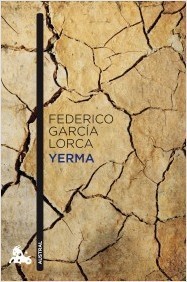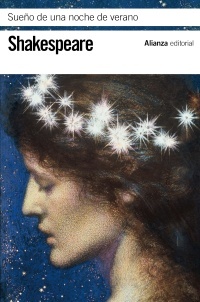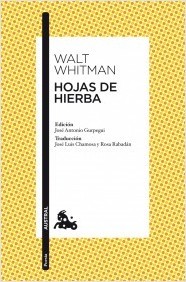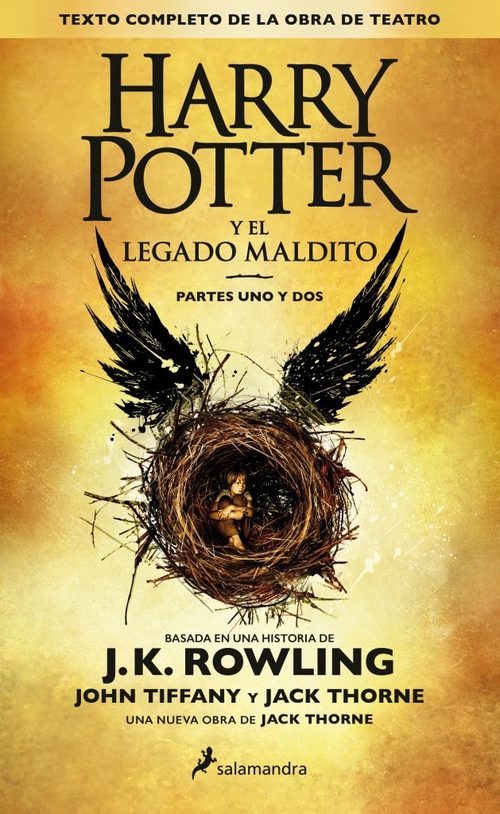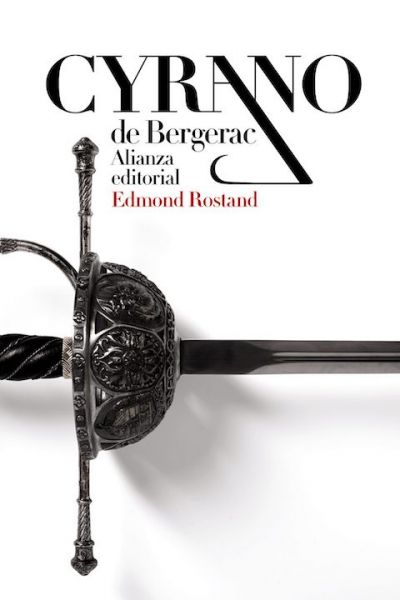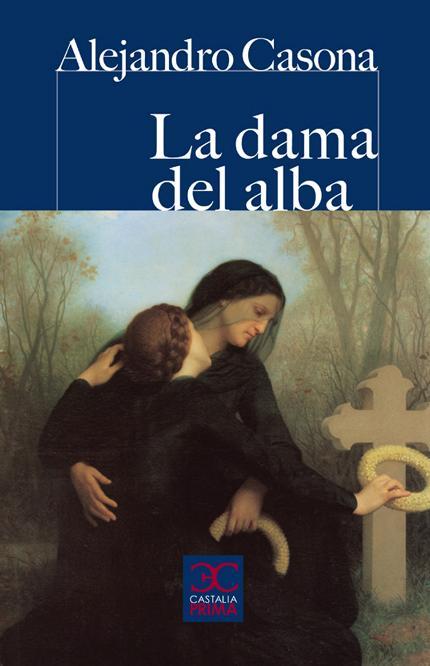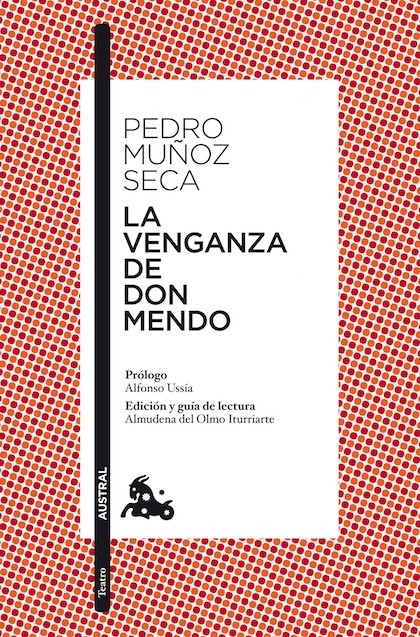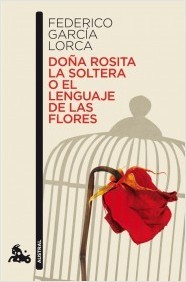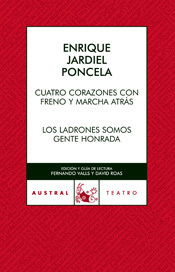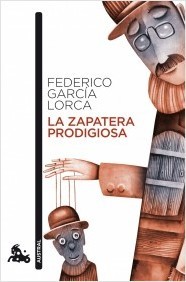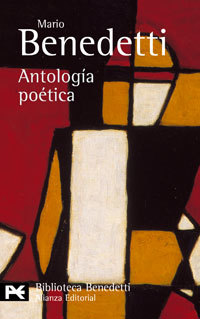Una poesía cuya sencillez y cercanía, abraza y reconforta.
Existe una poesía de oropel: ostentosa, grandilocuente y huera, autoindulgente en su impostada gravedad, cuyo objetivo único es epatar en lo superficial, rellenar y saciar con una estética barroca pero irremediablemente estéril. Esta poesía es diametralmente opuesta a aquella que nos propone Inés Olivares en su primer poemario formal, conformado por un lirismo esencial, sencillo, mullido y confortable, con la cercanía y proximidad de las palabras de un ser querido. Una mirada desprejuiciada, con la ternura de una infancia todavía presente, pero bajo el filtro aleccionador de la vivencia adulta, con sus rutinas y su cotidianidad. La autora extrae imágenes cercanas, brillos fugaces surgidos de rincones ocultos, belleza solo apreciable por una sensibilidad despojada de artificios, capaz de rebuscar la escondida mística que guarda la quietud y el silencio, afirmando que la divinidad puede aparecer en las migajas del mantel o en la vajilla sin fregar; todo ello, utilizando una rítmica espontánea, abierta, como una danza improvisada siguiendo una melodía conocida pero ya olvidada.
Lo que nos ofrece la autora es emoción; una emoción tangible, vivificante como un café al atardecer en un día de otoño, y como tal, con un irremediable poso de melancolía por lo vivido, sin reflejar en ningún momento, ni un ápice de rencor, arrepentimiento o miedo; dejando tras de si, un rastro de tierra mojada, un ambiente límpido, un perfume delgado y sutil, pero irremediablemente crepuscular.
Somos nuestras vivencias; quizás discretas, desposeídas de épica y grandiosidad; pero esas vivencias son nuestra esencia, y como tal, tienen la capacidad única de moldear la huella indeleble de nuestra presencia en este mundo. (José Mª Durán, 24 de junio de 2025)
hace 8 meses

 Amazon
Amazon Agapea
Agapea