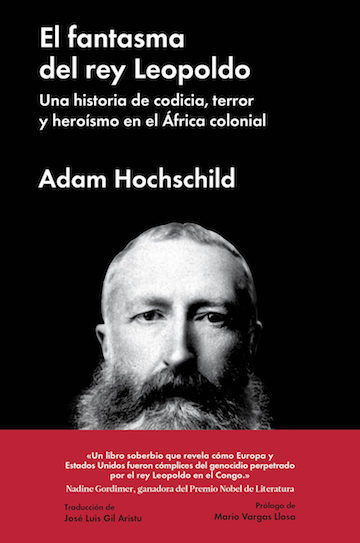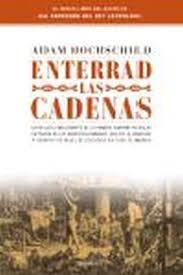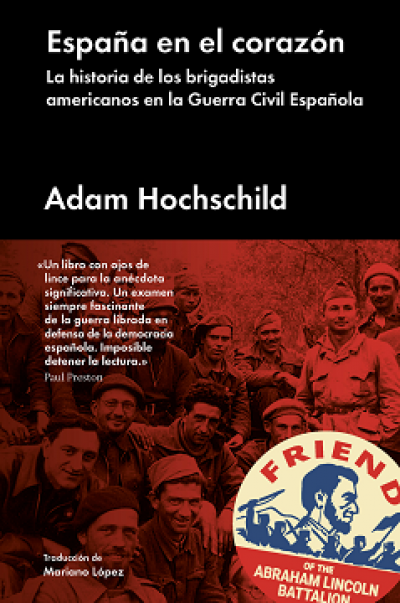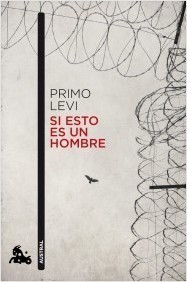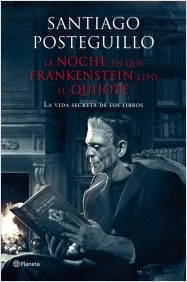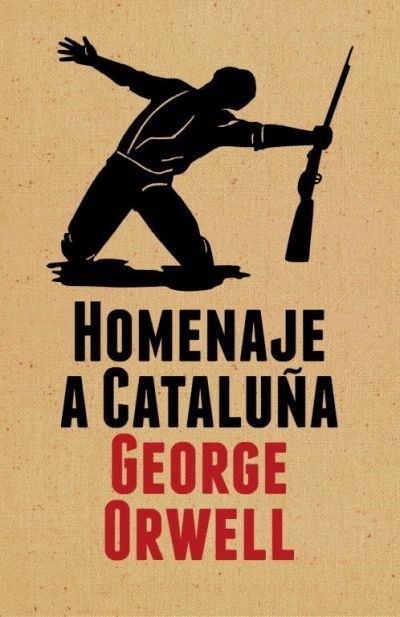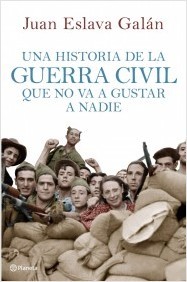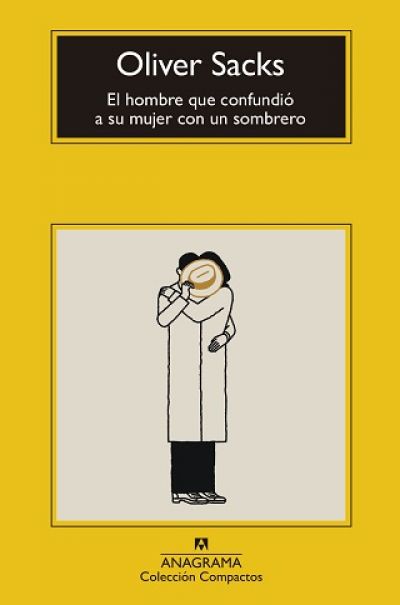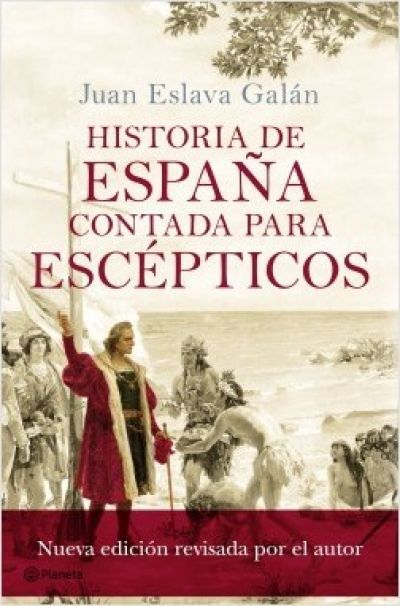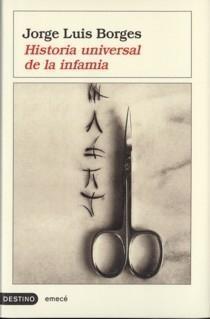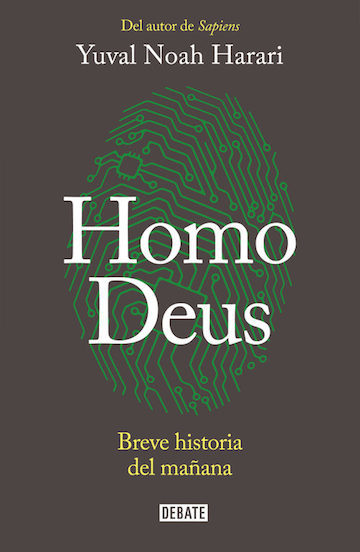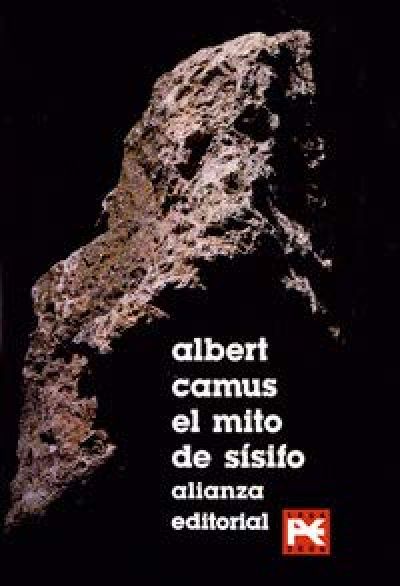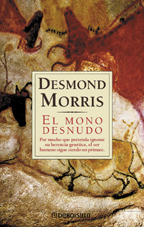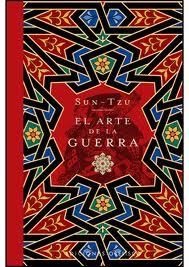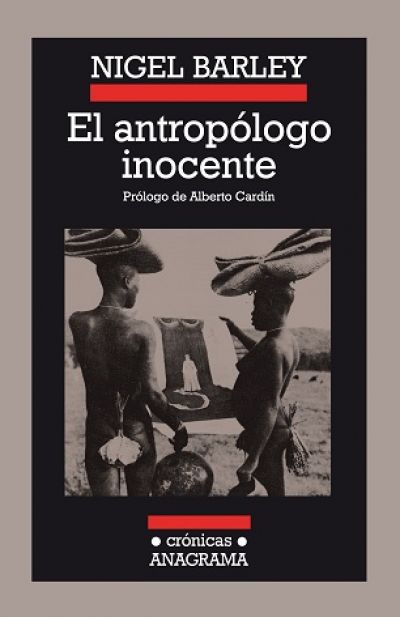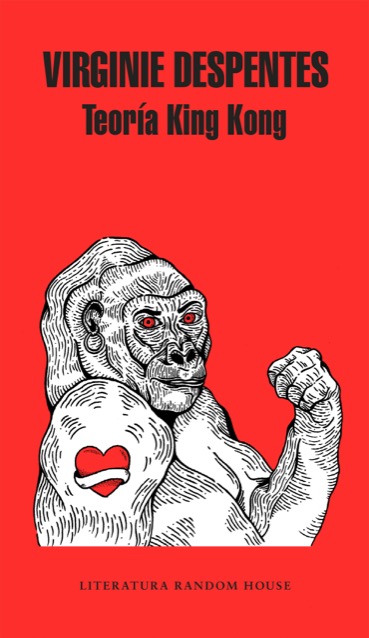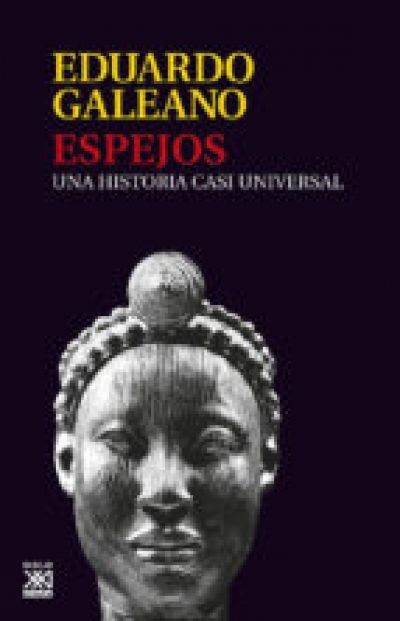PARA ACABAR CON TODAS LAS GUERRAS. Una historia de lealtad y rebelión 1914-1918 HOCHSCHILD, ADAM

Compra este libro en:
Mi biblioteca
Resumen
Lo que nos atrae de esta Primera Guerra Mundial es la forma en que destruyó para siempre la Europa segura de sí misma y luminosa de húsares y dragones con cascos con plumas y de emperadores que saludaban desde carruajes descubiertos tirados por caballos. Dos imperios, el austrohúngaro y el otomano, desaparecieron por completo bajo la presión de la interminable matanza, el káiser alemán perdió su trono y el zar de Rusia y toda su fotogénica familia, con su hijo ataviado de marinero y sus hijas con vestidos blancos, perdieron la vida. Incluso los vencedores fueron perdedores: en Gran Bretaña y Francia juntas hubo más de dos millones de muertos y terminaron la guerra fuertemente endeudadas. Estamos acostumbrados a que, en los conflictos actuales, tanto si las víctimas son los niños soldados de África como si lo son los estadounidenses provincianos de clase obrera en Irak o Afganistán, los pobres constituyan un porcentaje desproporcionado de los muertos. En cambio, entre 1914 y 1918, la guerra fue sorprendentemente letal para las clases dirigentes de todos los países que participaron. Había muchas más probabilidades de que murieran los oficiales de ambos bandos que de que perecieran los hombres que los seguían saltando los parapetos de las trincheras para avanzar hacia el fuego de las ametralladoras, y ellos mismos solían pertenecer a las capas más altas de la sociedad...

 Amazon
Amazon Agapea
Agapea