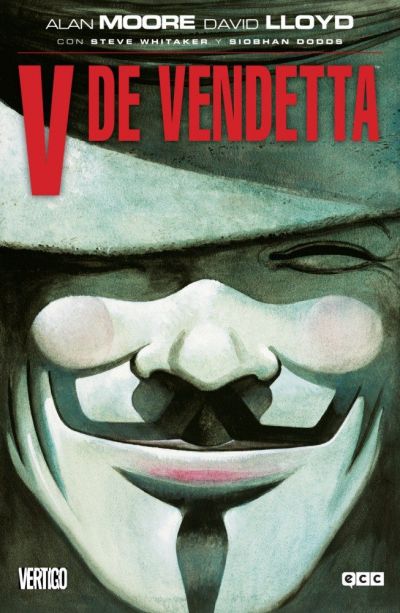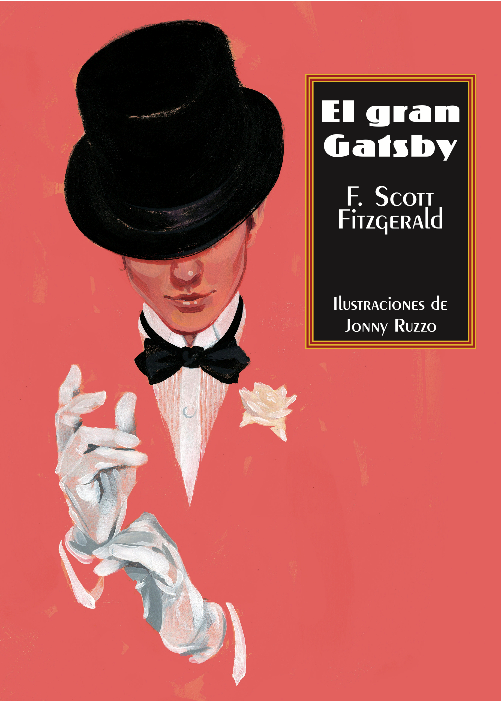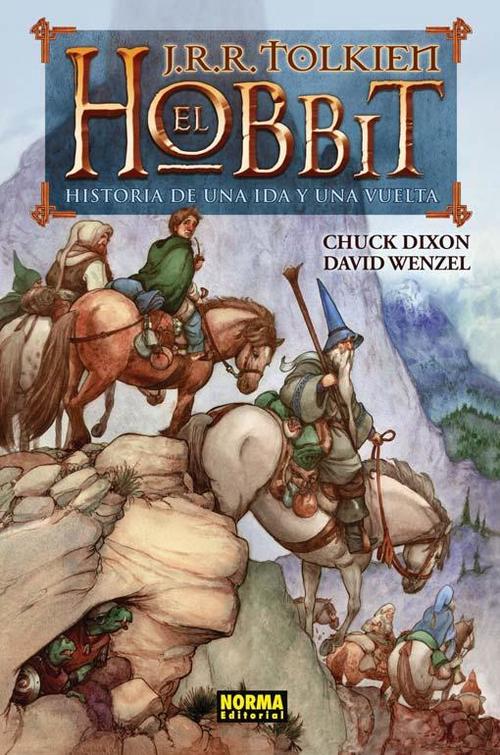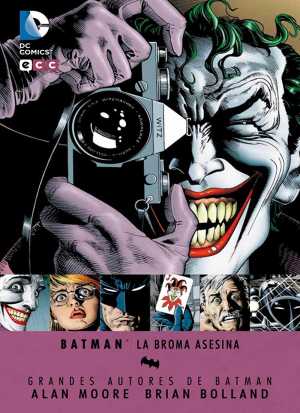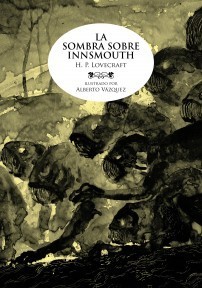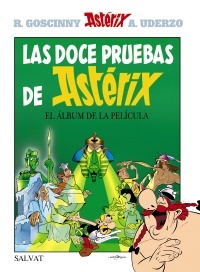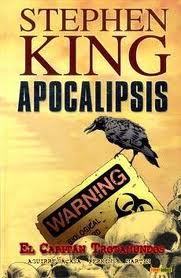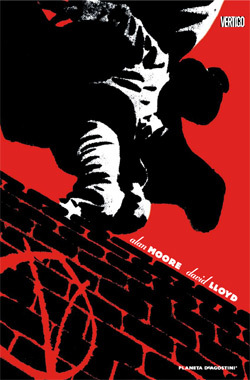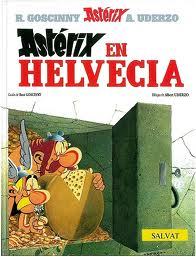Cuando uno tiene un ejemplar de El escultor entre manos, no es difícil notar a simple vista de que nos encontramos ante una novela gráfica de envergadura. Es una obra de extensión considerable, de cinco centenares de páginas; una rápida hojeada basta para ver el detallismo del dibujo, especialmente en aquellas partes en que las viñetas se amontonan o a la inversa, cuando un único dibujo espectacular llena toda la página; y el que conozca a McCloud, sabe que este es un nombre a tener muy en cuenta. La historia, a priori, es tópica y manida: un artista —escultor en este caso— en horas bajas, tocando un fondo que linda con la depresión, y una redención que en parte viene dada por una historia de amor chico-conoce-chica de esquema clásico. Pero esta naturaleza se invierte a las primeras páginas, cuando de manera perturbadora se introducen algunos elementos fantásticos e irracionales en la trama: su protagonista realizará un trato con la muerte. Más allá del dibujo, más allá de la decadente atmósfera neoyorkina plasmada en una paleta de tonos fríos en un gris ligeramente azulado, es de destacar la soberbia construcción de la historia. La inmersión en ella desde el principio, desde que aparecen los primeros elementos extraños, es total. Su lectura constituye, gracias a esa habilidosa urdimbre de la trama, en un verdadero viaje, en uno de esos que no dejan indiferente a uno, un viaje redondo, que impresiona y que gratifica el tiempo empleado en detenerse y disfrutar de ese ingente medio millar de páginas. (Carlos Cruz, 8 de junio de 2015)
hace 10 años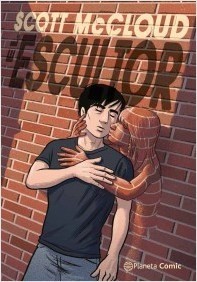
EL ESCULTOR MCCLOUD, SCOTT
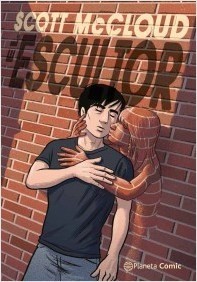
- Género Cómics, Novela Gráfica
- Editorial PLANETA CÓMIC
- Año de edición 2015
- ISBN 9788415866992
- ISBN digital 9788416308217
- Idioma Español
Compra este libro en:
Mi biblioteca
Resumen
David Smith está dispuesto a morir por su obra... literalmente. Gracias a un trato con la Muerte, este joven escultor consigue cumplir su gran deseo de la infancia: ser capaz de esculpir, únicamente con las manos, cualquier cosa que imagine. Pero ahora, con solo 200 días de vida por delante, decidir qué crear le está resultando más difícil de lo que pensaba. Y encontrar a su alma gemela en el último momento no va a hacerlo más sencillo. Esta es la historia de un deseo llevado más allá de los límites de la razón. Es un relato sobre los torpes y frenéticos pasos del amor incipiente. También es un retrato exuberante y urbano de la ciudad más grandiosa del mundo. Pero, por encima de todo, es un canto a esos pequeños, cálidos y humanos momentos que nos ofrece la vida cotidiana...y a las enormes fuerzas que se agitan, furiosas, bajo su superficie. Scott McCloud escribió el libro de referencia para entender cómo funciona el cómic. Ahora, se adentra en el sobrecogedor, divertido e inolvidable campo de la ficción.
Otros libros que me pueden gustar
4 Críticas de los lectores
Comic instimista con pequeños toques de fantasía. El dibujo es correcto pero sin destacar demasiado, lo reálmente bueno está en la historia que cuenta, con toques faústicos toca muchos palos. Uno de esos comics prácticamente imprescindibles, para los que piensan que en las novelas gráficas solo salen tipos en mallas dándose mamporros.
hace 9 añosA tardado mucho. Pero ya está aquí esta jodida maravilla hecha comic, Y viniendo del amigo Scott te encuentras lo que esperas: narrativamente brutal, recursos gráficos, viñetas en sangre, planos inmejorables, travelings frenéticos, personajes profundos y desarrollados, dibujo chapó... Y sobretodo una historia de las que dejan huella. Aveces creo que tiene hasta demasiadas cosas.
hace 10 añosHa sido una gran sorpresa encontrarse con esta obra de este entrañable autor, al que sigo desde hace muchos años. Tengo que reconocer que mientras me embarcaba en su lectura, que por supuesto engancha, tuve algunos momentos de perplejidad. Al principio no sabes muy bien hacia dónde te quiere llevar el autor con esta extraña historia que parece no dejar avanzar a los personajes. Lo extraordinario fue que cuando llega el final, toda esa maraña de perplejidad que pueda tener el lector se desvanece. Al descubrir hacia dónde te llevaba, se conectan todos los puntos y de pronto aparece una obra monumental que será muy difícil de olvidar. No recuerdo haber llorado nunca como lo hice con el final de una historia. Lo que hace el personaje al final es de lo más hermoso y original que he visto en cualquier medio. Y es que, lo que al principio parece casi un canto a la muerte, acaba siendo el mayor canto a la vida que he leído.
hace 10 años
 Amazon
Amazon Agapea
Agapea Amazon eBook
Amazon eBook