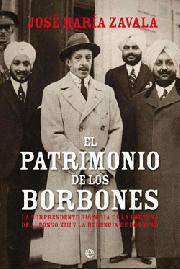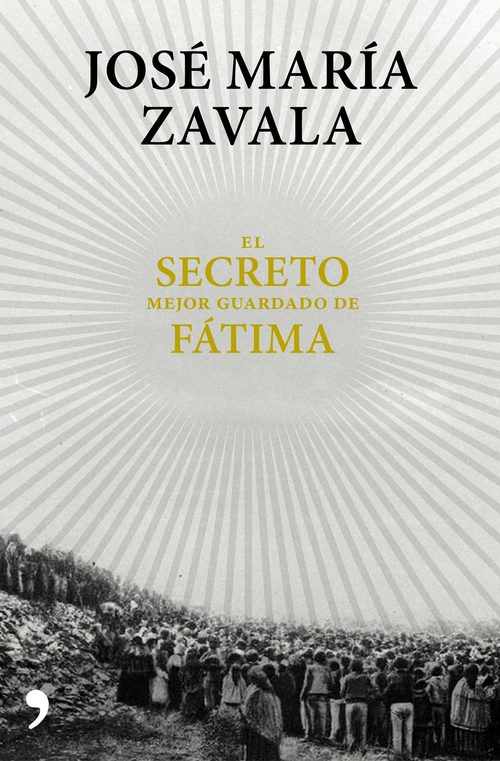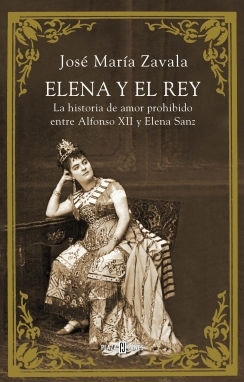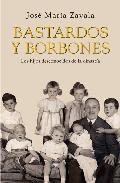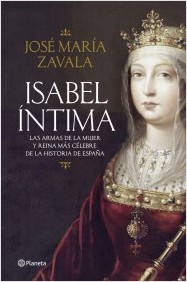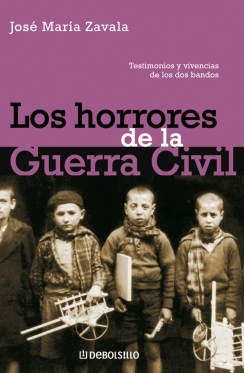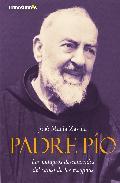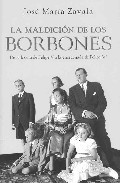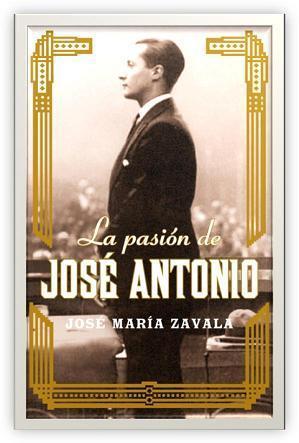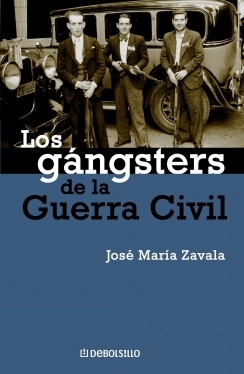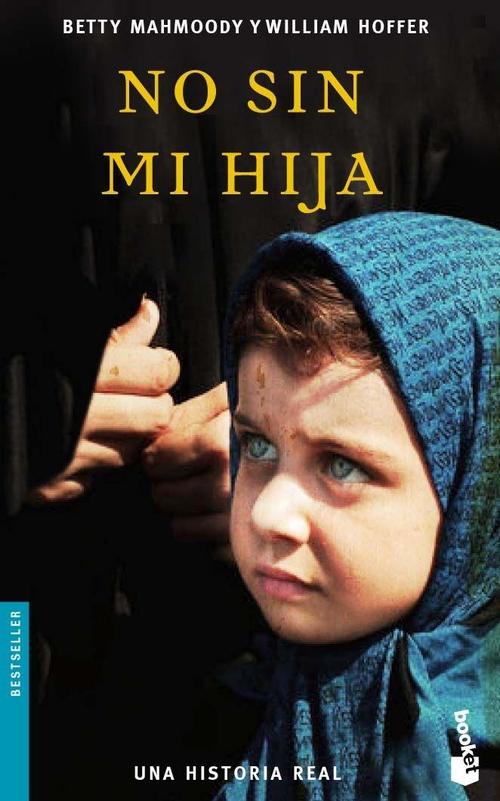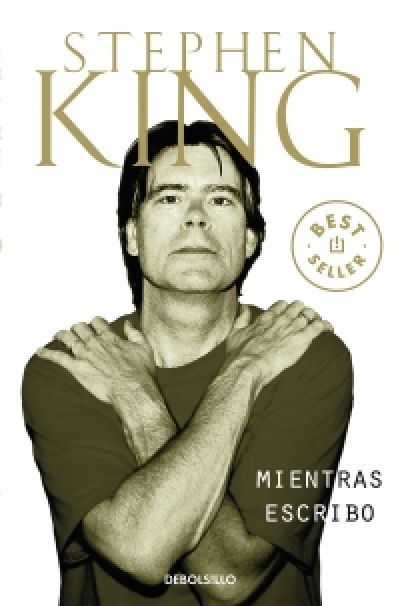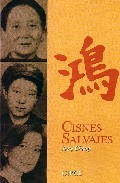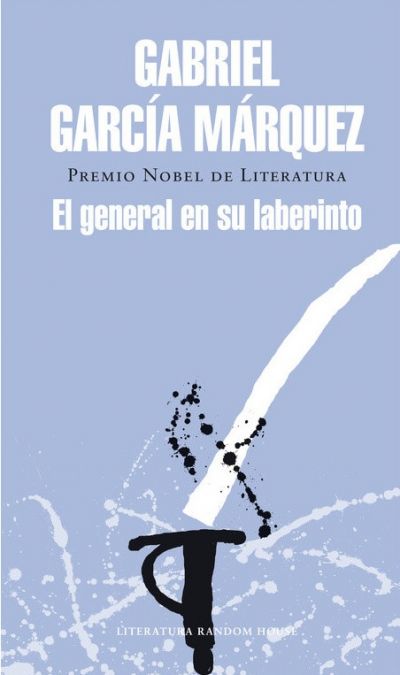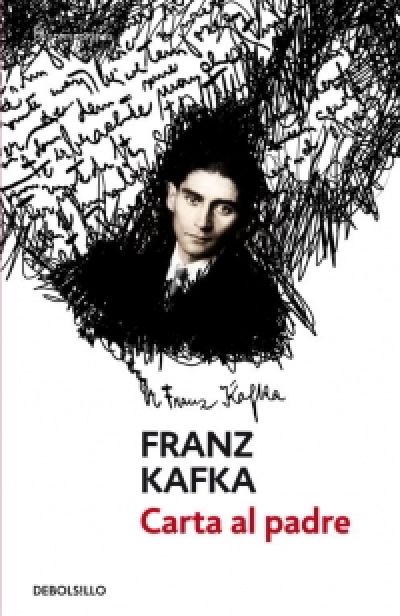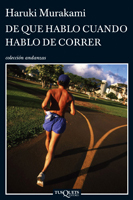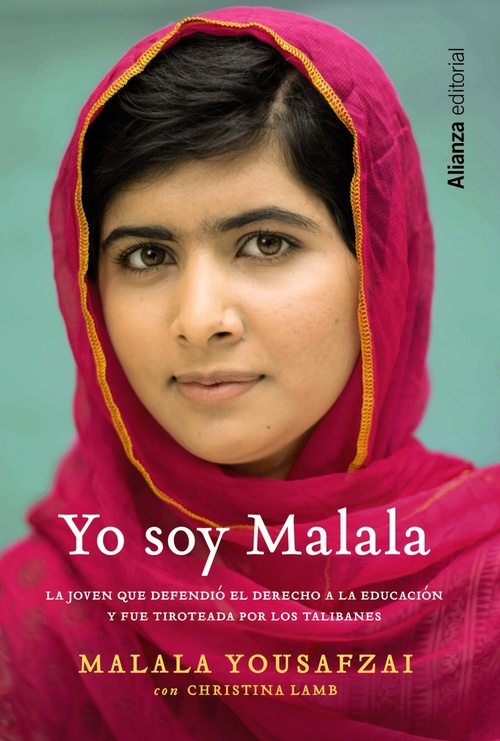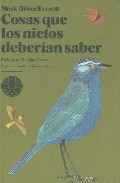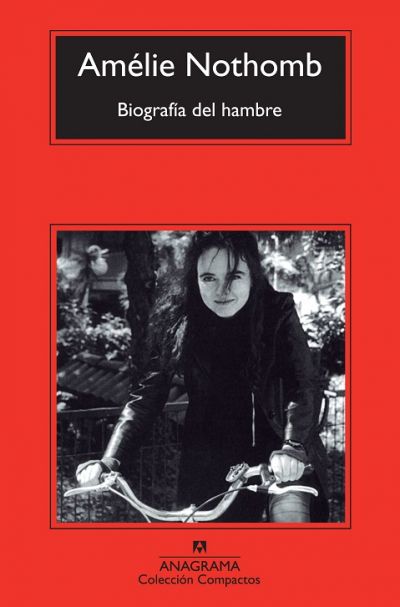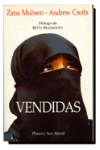EL BORBÓN DE CRISTAL. La increíble historia del Príncipe de Asturias ZAVALA, JOSÉ MARÍA

- Género Biografías, Memorias
- Editorial ÁLTERA
- Año de edición 2009
- ISBN 9788496840874
- Idioma Español
Compra este libro en:
Mi biblioteca
Resumen
A Alfonso de Borbón y Battenberg nadie le quiso. Ni su padre, ni el pueblo, ni su esposa, ni los monárquicos. Nació con la terrible enfermedad de la hemofilia, que le transmitió su madre, la reina Victoria Eugenia. Su padre se negó a aceptar su defecto y le designó como príncipe de Asturias, a un muchacho al que el retroceso de una escopeta de caza hinchaba el hombro. Cuando se proclamó la República, su padre le abandonó, como a toda su familia, y él tuvo que salir del Palacio Real en camilla al día siguiente. Representó para los supersticiosos una maldición caída sobre los Borbones. El populacho decía que todos los días se mataba a un soldado para dar al príncipe su sangre. Y mientras el zar de Rusia Nicolás II estaba dispuesto a sacrificarse por su hijo, el zarevich Alejandro, también enfermo de hemofilia, Alfonso XIII despojó a su heredero del rango que le había otorgado y le casó a la fuerza con una cubana de la que luego se divorció. En 1938, a los 31 años de edad, el heredero de la corona de España murió solo en Miami, “como un perro”. Ese mismo año, en enero, había nacido en Roma su sobrino Juan Carlos de Borbón de su hermano Juan, el nuevo favorito de su padre.

 Amazon
Amazon Agapea
Agapea